RELATO INMORAL
Se trataba de afeitar a un muerto.
Me llamaron sobre las seis de la tarde. Una barba rizada, fuerte y viva, desafiaba al mundo desde la resignada cara de un cadáver.
Era, había sido, un hombre bien parecido, de unos cincuenta y tantos, corpulento. Vestía de marrón, camisa blanca, corbata azul y calcetines negros.
Lo encontraron sentado en su mecedora, muerto para siempre. El periódico en el suelo, a sus pies. El crucigrama intacto. Nadie se lo explicaba, él no había dicho nada el día anterior, cuando tomaron el té de las cinco. Tampoco mencionó la posibilidad de ningún viaje imprevisto, a la hora de cenar. De todas maneras era un hombre de pocas palabras. Tal vez, ni él mismo consideró la posibilidad de una marcha tan definitiva.
Hasta cierto punto era natural que la familia quisiera afeitarle la barba. En primer lugar para saber con exactitud como era, en segundo lugar porque así, no aparentaba estar muerto y, enterrarlo en estas condiciones, hubiera supuesto una crueldad innecesaria. Mucho más si, en vez de un sepelio tradicional, se decidían por la cremación súbita, acto aséptico y de menor coste. Había dudas al respecto. Según parece, una prima lejana que había tomado los hábitos, se oponía, alegando requisitos eucarísticos o algo así.
Pregunté, si existía alguna herencia, patrimonio, bienes inmuebles, algo. Respondieron que no. No hice más preguntas. Me dispuse a iniciar mi labor rasurando aquella barba que tanto le rejuvenecía.
Saqué de mi bolsa los enseres adecuados: una maquinilla de afeitar eléctrica, un pedazo de jabón redondo, una brocha, una navaja casi nueva, un peine, unas tijeras, dos toallas, un frasco de loción para después del afeitado, otro para antes, colonia, un peine más pequeño, una lima para las uñas, laca para el pelo y un arrugado paquete de tabaco que extravié unos días antes.
Puse todo sobre una mesa de madera, al lado de la cama y me giré hacia la familia que miraba silenciosa. Sugerí mi preferencia a que me dejaran solo. Salieron a regañadientes, despacio. Esperé con los brazos en alto como los de un cirujano. Se cerró la puerta, quedamos el muerto, su barba y yo.
Desde una mesilla al lado de la ventana encendí un cigarrillo que sabía a laca.
Aquella tarde había sido intensa. Susana tuvo uno de esos días desaforados que sólo ocurren de vez en cuando. Nada más llegar se echó en mis brazos con entusiasmo, desabrochó mi camisa, bajó mis pantalones y, soltándome de golpe, se tumbó de espaldas en el sofá, intentando ser provocativa. Era Lana Turner, quitándose el sostén por su axila derecha.
Yo de pie, con la camisa desabrochada, los pantalones en mis pantorrillas, intentando sonreír a lo Marlon Brando en "Un tranvía llamado deseo".
Cuando sus bragas volaron en dirección a mi cabeza empecé a reaccionar a pesar de los gruesos zapatos y del reuma en mi cadera izquierda. Me lancé sobre ella, acerté y cumplí como un cosaco de las estepas siberianas.
Las horas de amor con ella eran anchas. Esto le encantaba, siempre terminaba diciendo que había sido el mejor polvo de su vida.
Después del trabajo el premio, merecido como pocos. Llenaba mi cartera de unos arrugados billetes, sinuosos, algo repulsivos. Jamás supe cómo conseguía que un billete de banco fuera tan obsceno, pero llenaba mi exhausta cartera, que se abría agradecida.
Nunca tuve gran dificultad en que me los aceptaran en el bar o en el estanco de la esquina. Miraban el dinero despacio, con cara circunspecta, pero lo aceptaban sin más.
Llegué a sospechar que guardaba el dinero en lugares recelosos, ella siempre llevaba unos "pantys" muy ajustados. Esos pensamientos te asaltan cuando estás en la cola del autobús o buscando un taxi. No debía darle más importancia, era una de esas elucubraciones mentales cuando somos Woody Allen paseando incomprendidos por Manhattan-Aribau-Diputación, o esperando la suerte en el dentista.
Había terminado mi cigarrillo, no me decidía en qué forma debía rasurar aquella barba. La estuve contemplando un buen rato. Parece imposible cómo se mantiene de fija la inmovilidad de un muerto, es algo más que un estarse quieto. De hecho, si nos detenemos a pensar, la muerte siempre es un acto injusto, sobre todo para el que se va. En ocasiones, incluso, para los que se quedan. ¿Y después? ¿Qué habrá después?. El tránsito hacia ese mundo proceloso, no sólo es un misterio, es, además, excusa y ocasión para todo tipo de comentarios en entierros, cenas de aniversario y sobremesas de ágapes y banquetes.
La familia, estaría en la habitación de al lado, sus orejas en la puerta.
Unos discretos golpes confirmaron mis sospechas. Sin hacerles ningún caso me levanté y me acerqué a la cama. La colcha, de un rojo cardenalicio, lucía discreta algunos remiendos. Cerca de la cabeza sorprendí a un enorme caracol que regresaba con parsimonia de alguna parte.
Acerqué mi mano hasta la barba, con el dorso probé su textura. Era una barba recia, magnífica. Una lástima desprenderse de ella, pero quien paga manda y la familia, cuyos discretos golpes demostraban impaciencia, aceptó mi precio de veinte mil sin rechistar.
Volví hasta la mesilla, abrí mi "pre-shave". Desprendía olor a menta, a barbería barata, a insecticida, a spray anti capa de ozono, a todo menos a lo que indicaba su presuntuosa etiqueta: "fragancia de limones del Caribe". Nunca estuve en el Caribe pero me atrevería a jurar que en el Caribe los limones huelen de otra manera.
Me sobresaltó el chirrido de la puerta a mis espaldas, asomó media sonrisa. Me libré de ella con un gesto autoritario. Hay gente que no respeta ni lo más sagrado.
Debía darme prisa, hacía mucho rato que estaba cerca del cadáver y era un día muy caluroso. El caracol había dado por finalizada su investigación y huía por la colcha, dejando una huella viscosa y magnífica. Era un caracol desmedido. Pensé que podía ser el alma del difunto. Siempre nos han dicho que el alma abandona al cuerpo, nunca a qué velocidad.
Tomé una heroica decisión, dejé el frasco del Caribe, así con firmeza unas tijeras con la derecha, la oreja del muerto con la izquierda y empecé mi trabajo entornando los ojos, como vi hacer a Paulino el barbero, un martes en que fui a proponerle un negocio de peluquería domiciliaria.
Trabajé con ahínco, estaba haciendo una labor profesional.
Solté lo que quedaba de la oreja derecha, agarré con decisión la izquierda. Aquí el trabajo se complicaba por el cruce malabar de manos, oreja y tijeras, pero estaba satisfecho con el resultado, no tan perfecto como el anterior, pero agradecido.
La ventaja de trabajar con cadáveres es que no sangran y luego se pueden arreglar con el maquillaje. Hay verdaderos artistas en eso del "retoque" post-mortem. Los dejan mucho mejor que cuando estaban vivos, en algunos hasta mejora el color.
Casi había terminado cuando volvieron los golpecitos en la puerta. La familia se impacientaba, quizás nunca habían visto al muerto sin barba.
Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi a Susana sin bragas. Sin bragas y sin nada. Ella ya no se andaba, por aquel entonces, con chiquitas. Si le pedías tímidamente que se bajara las bragas, se quedaba desnuda en décimas de segundo. Era la mujer más rápida que he conocido.
Estaba reclinada en la pared, de sus pechos pendían unos pezones largos y sentimentales.
Parece que la estoy viendo, sonriendo, dando un ligero balanceo a su cuerpo, imperceptible, pero suficiente para que me excitara y me lanzara sobre ella jadeando como un cocodrilo.
No recuerdo si era en su casa o en la de mis primos, era por la tarde, seguro. También que fue en verano. Yo, aún adolescente, ella fondona, con las carnes prietas y dos tetas como dos sagrarios.
Siempre recordaré aquel momento, fue mi primera comunión sin estampa ni reloj de pulsera. Me quedó, durante unos meses, un extraño escozor en mi erección de los sábados. La soporte como una prueba de mi llegada al mundo de los adultos y como una constatación de mi virilidad en marcha.
Es curioso como se asocian los recuerdos, sobre todo los olores. Susana olía a una mezcla peregrina de aromas. Se parecían a las que percibía ahora, mezcla de preshave, baba de caracol, muerto, habitación cerrada y cera.
Ella siempre había sido una mujer muy niña. Cuando la encontraron llevaba unos zapatitos de Alicia, una blonda almidonada en el corpiño y las uñas pintadas de color rosa. Se había tomado cuatro cajas de aspirina efervescente con vitamina C. El efecto beneficioso de la vitamina no llegó a probarse, pero sí tuvo efectos inmediatos, fue un ataque de acidez extrema que la traspasó de parte a parte.
Tal como dijo el forense fue una muerte estúpida, falta de imaginación.
Siempre anhelaba un viaje hacia algún lugar remoto, fascinante, donde descubrir seres perfectos con alas y labios de chupa-chup. Quizás lo pudo realizar por fin.
Era una mujer con ilusiones. Cuando la incineraron quemó con una rapidez que sobresaltó al encargado de la funeraria. Sus cenizas blancas abultaron como cuarto kilo, ni más ni menos. Me dijeron, años más tarde, que las arrojaron al Sena, en un viaje que un primo suyo hizo a la ciudad de la luz.
Seguramente ella lo vio todo, sentada a horcajadas sobre una nube conspicua. O quizás no vio nada y acabó con la misma sorpresa de tantas monjas cuando expiran y esperan encontrar al "esposo divino" que viene a por ellas y, no sólo no las recibe nadie, sino que se quedan en lo mismo que antes de llegar a ese mundo. En un proyecto que, en su caso, no proyecta. Es posible que ni tengan tiempo para lamentar lo estúpidas que fueron. O no. Cabía también la posibilidad de que se convirtieran en seres alados, tocando el arpa o el laúd gozando de presencias inconmensurables. ¿Quién lo sabe?
No me imaginé a mi paciente tocando el arpa, quizás para seres como él existían instrumentos poderosos, de alto poder musical y sonoro.
Don Ramón de las Aguas, el muerto, aparecía ya con su tez diáfana, rasurada, perfecta. Me sentí orgulloso, debería aumentar mi tarifa de fígaro póstumo.
Le ajusté la corbata al cuello, sin apretar demasiado, ya he dicho que hacía mucho calor.
Sin prisas, como un torero después de su suerte, llamé a la familia que rodeó la cama con fervor.
Permanecí algo apartado del grupo que miraba con los ojos muy abiertos. No era para menos, sobre la roja almohada aparecía una perfecta, rasurada, azulona cara de caracol, con dos largos luceros colgando a cada lado de sus viscosas mejillas y una boca, entreabierta, sin ningún diente.
Fue un fin de fiesta memorable.
sábado, 4 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
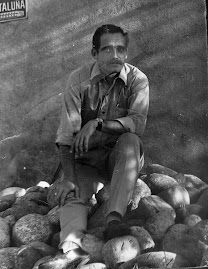


No hay comentarios:
Publicar un comentario