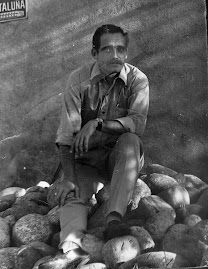Que Esperalbo García de la Fuente tuviera un amante no era nada inusual. Para según quien, incluso elogiable. Su madre, una venerable congresista de hábitos tradicionales, sufría en silencio y resignación. Su padre, fallecido hacía ya unas décadas, había sido teniente de la guardia civil y todavía muy recordado en el pueblo.
Esperalbo, dotado de una nariz importante y una no menos importante fortuna, se dedicaba a jugar al dominó por las tardes y, por las mañanas, a darse una vueltecilla breve por la fábrica de embutidos herencia de su abuelo.
Los jueves, invariablemente, visitaba a su amante.
Margarita , la amante, era una mujer diáfana. Sus dotes amatorias provenían de una tía suya que vivió en Francia y con la que mantuvo una larga y formativa correspondencia.
Pero existía también, ¿Cómo no? La esposa: Doña Virtudes Eugenia de Sotomayor, hija, nieta y biznieta de “grandes” de España. Como es natural, frígida y de misa diaria.
Todo transcurría pues normalmente hasta que el destino tomó cartas en el asunto.
Una importante industria importadora italiana se interesó por los productos que elaboraba la fábrica de Esperalbo y mandó como mediador y negociador a su mejor hombre, un latino seductor, parecido a Vittorio Gassman y a Marcello Mastroianni, mitad y mitad. Llegó en un “Alfa Romeo” descapotable, como es de suponer. Vestido impecablemente de blanco y con las sienes matizadas de gris, sonreía constantemente, incluso cuando comía. Era pues inevitable que se enamoraran de él, desde la cocinera hasta la más retraída de las sirvientas del “hotel-posada” donde se alojó. Incluso Paco, el dueño del hostal, dudó de su propia virilidad al verlo.
Casualmente cayó en jueves el día de su llegada y Esperalbo no pudo recibirlo ya que cumplía su deber semanal con más ganas que posibilidades. No lo he dicho, pero Esperalbo rondaba ya los sesenta y los ardores juveniles iban dejando paso al dominó de la tarde. Mario, el italiano, en cambio, estaba en la plenitud de sus facultades, al menos aparentemente y ello siempre molesta un poco a los demás.
Como quiera pues que Esperalbo no aparecía, Mario se dirigió andando elegantemente, hacia la mansión-villa-jardín, domicilio conyugal de don García de la Fuente y de su esposa doña Virtudes.
Cruzó la verja del jardín después de abrirla con un gesto cinematográfico y, sin llamar al timbre, esperó ante la puerta, seguro de que alguien la abriría. Alguien la abrió. Gumersinda la doncella, arrebolada como una virgen y con las nalgas temblorosas, le cedió el paso. Mario entró como si de su propia casa se tratara. Avanzó por la mullida alfombra del vestíbulo y levantando la cabeza construyó la sonrisa más blanca y seductora que Virtudes que descendía, recibió como un impacto a su hospitalidad.
Entretanto, Esperalbo, avisado a toda prisa, se despidió de Margarita aun en el lecho inexplorado y se dirigió a buen paso hacia su casa.
Con rapidez y cierto nerviosismo usó su llavín para entrar y extrañado al no ver a nadie, subió a su habitación para cambiarse, seguramente aun tendría tiempo de usar su traje marrón de hilo, antes de entrevistarse con su visitante.
Al entrar en el amplio dormitorio quedó petrificado ante lo que sus ojos parecían no entender. Virtudes, su abnegada y fiel esposa, cabalgaba frenéticamente sobre un desnudo Mario que leía un periódico mientras dejaba hacer.
Las exportaciones de los embutidos de Don Esperalbo, hacia Italia
tuvieron en éxito sin precedentes y una aceptación exquisita para la gastronomía del país hermano.
domingo, 9 de agosto de 2009
SUBLIME SACRIFICIO
Existían en el pueblo dos evidentes sacrilegios aceptados por todos.
Uno, el cura, un irlandés venido a menos, joven, de buen ver y que era un incontinente casposo. Él y cinco o seis chiquillos de distintas casas del pueblo eran los únicos pelirrojos de toda la región. El otro, un cristo de caoba al que le faltaban las dos manos y que se sostenía por el simple hecho de tener los pies clavados y la nuca apoyada en la madera, quizás algo de pegamento en la espalda. Debido a su mutilación, como es lógico, nadie le rezaba.
Aquel día me detuve frente a la vetusta puerta de la iglesia. Estaba cerrada, pero una monja tenue parecía aguardar al lado de un maletón negro como el diablo. Curioso me acerqué. Era una monja joven, de hábito cabeza-tobillos, muy blanca, como de cera virgen, bueno como de cera. Sin darme tiempo a hablar, explicó:
- Estoy esperando al reverendo señor párroco. Ay, perdóneme, no le he saludado, buenas tardes en el Señor, soy sor María Ángeles de los Hábitos Eternos. –
- Hola- contesté y añadí: -parece que va a llover-
Me sonrió levemente en un perdón comprensivo y prosiguió:
- Me han destinado a esta diócesis para coadyuvar a los trabajos de apostolado del reverendo padre de esta comunidad.
- Sí, contesté.- Los trabajos del señor párroco suelen ser muy coadyuvantes...-
Otra sonrisa, esta vez aún más leve, comprensiva y piadosa.
A los pocos días la iglesia relucía por los cuatro costados. El cristo de caoba apareció blanco y brillante, pasando del marrón rojizo a un marfil añoso y quizás auténtico. Seguía manco, eso sí, pero quedaba como más asequible al rezo. Don Esperalbo, el párroco irlandés, lucía mejores dientes y se peinaba con la raya hecha con tiralíneas.
Decreció el número de embarazos y, en los confesionarios, largas colas aceptaban galletitas calientes que repartía la monjita con la mejor de sus sonrisas.
La pulcritud de la iglesia empezó a contagiar a las añejas casas que volvieron poco a poco a renacer con sus colores originales. Los sábados por la tarde se repartía chocolate con churros antes del rosario y los domingos gambas saladas al salir de misa.
Los niños ya no se meaban en las esquinas y más de un masturbador compulsivo, aplazó sus actividades para los días quince de cada mes.
La señora del boticario, doña Remedios, adquirió una peineta de alabastro verde, la más cara, que casi sujetaba del todo el largo velo de encaje negro que lucía en su comunión diaria.
Hasta el alcalde, ateo practicante, se quitaba la boina en cuanto se cruzaba con la monjita cuando ésta acudía a aprovisionarse de velas, víveres y cosas así. Atalfo, dueño del bar, empezó a regañar a sus clientes si bebían demasiado a pesar de que esto iba en contra de sus intereses.
Por donde pasaba sor María Ángeles de los Hábitos Eternos se iban sublimando, casas, caballerizas, corrales y habitantes, incluso alguno levitaba.
Pero como cada año llegaron las fiestas del pueblo. Eran unas semanas de desenfreno e inocentes orgías etílicas, mejor dicho, habían sido porque aquel año el pregón corrió a cargo de la monjita que lo sustituyó por un colectivo y piadoso rosario, misterios de gozo, eso sí.
En vez de ahorcar a una cabra en el campanario de la iglesia, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial, se montó un participativo “via-crucis” que iba desde el Ayuntamiento hasta la puerta del cementerio, claro. Una vez allí se entonaba una Salve y tres padrenuestros. El baile en la plaza mayor, a la anochecida, se reemplazó por un concierto de música sacra, derramado desde un “casette” que cedió el Comité de Fiestas y Festejos.
La devoción, fervor y religiosidad siguió una semana más extendiéndose y agravándose cada día que pasaba. Los campos desfallecieron y las alcachofas, orgullo milenario y tradicional, pendían agostándose por falta de cuidados. Los tomates y los pimientos gritaban indefensos desde sus ramas, sin que nadie les hiciera caso y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Era inevitable, ineludible, previsible,casi pronosticable.
Un domingo, después de misa, la muchedumbre se arremolinó alrededor de sor María Ángeles y presa de un delirio místico y entusiasta, a pesar de las recatadas protestas de la monjita, la izó en vilo y la llevó en fervorosa procesión hasta el altar mayor. La subió a un lado del reluciente sagrario y, como quiera que algo asustada pretendía saltar, alguien le pegó un tiro y la reclinó como se acuna a un niño. Sigue allí, con las manos juntas en actitud invocante y fervorosa, la cabeza inclinada como Santa Teresa y sostenida por una vara que le cruza los hábitos por la espalda. Los viernes se le reza un rosario y se le encienden unas velas.
Lo demás, poco a poco, fue recobrando su normalidad y los expotadores de hortalizas
su natural ingenio.
El pueblo fue declarado "patrimonio de la humanidad",
Uno, el cura, un irlandés venido a menos, joven, de buen ver y que era un incontinente casposo. Él y cinco o seis chiquillos de distintas casas del pueblo eran los únicos pelirrojos de toda la región. El otro, un cristo de caoba al que le faltaban las dos manos y que se sostenía por el simple hecho de tener los pies clavados y la nuca apoyada en la madera, quizás algo de pegamento en la espalda. Debido a su mutilación, como es lógico, nadie le rezaba.
Aquel día me detuve frente a la vetusta puerta de la iglesia. Estaba cerrada, pero una monja tenue parecía aguardar al lado de un maletón negro como el diablo. Curioso me acerqué. Era una monja joven, de hábito cabeza-tobillos, muy blanca, como de cera virgen, bueno como de cera. Sin darme tiempo a hablar, explicó:
- Estoy esperando al reverendo señor párroco. Ay, perdóneme, no le he saludado, buenas tardes en el Señor, soy sor María Ángeles de los Hábitos Eternos. –
- Hola- contesté y añadí: -parece que va a llover-
Me sonrió levemente en un perdón comprensivo y prosiguió:
- Me han destinado a esta diócesis para coadyuvar a los trabajos de apostolado del reverendo padre de esta comunidad.
- Sí, contesté.- Los trabajos del señor párroco suelen ser muy coadyuvantes...-
Otra sonrisa, esta vez aún más leve, comprensiva y piadosa.
A los pocos días la iglesia relucía por los cuatro costados. El cristo de caoba apareció blanco y brillante, pasando del marrón rojizo a un marfil añoso y quizás auténtico. Seguía manco, eso sí, pero quedaba como más asequible al rezo. Don Esperalbo, el párroco irlandés, lucía mejores dientes y se peinaba con la raya hecha con tiralíneas.
Decreció el número de embarazos y, en los confesionarios, largas colas aceptaban galletitas calientes que repartía la monjita con la mejor de sus sonrisas.
La pulcritud de la iglesia empezó a contagiar a las añejas casas que volvieron poco a poco a renacer con sus colores originales. Los sábados por la tarde se repartía chocolate con churros antes del rosario y los domingos gambas saladas al salir de misa.
Los niños ya no se meaban en las esquinas y más de un masturbador compulsivo, aplazó sus actividades para los días quince de cada mes.
La señora del boticario, doña Remedios, adquirió una peineta de alabastro verde, la más cara, que casi sujetaba del todo el largo velo de encaje negro que lucía en su comunión diaria.
Hasta el alcalde, ateo practicante, se quitaba la boina en cuanto se cruzaba con la monjita cuando ésta acudía a aprovisionarse de velas, víveres y cosas así. Atalfo, dueño del bar, empezó a regañar a sus clientes si bebían demasiado a pesar de que esto iba en contra de sus intereses.
Por donde pasaba sor María Ángeles de los Hábitos Eternos se iban sublimando, casas, caballerizas, corrales y habitantes, incluso alguno levitaba.
Pero como cada año llegaron las fiestas del pueblo. Eran unas semanas de desenfreno e inocentes orgías etílicas, mejor dicho, habían sido porque aquel año el pregón corrió a cargo de la monjita que lo sustituyó por un colectivo y piadoso rosario, misterios de gozo, eso sí.
En vez de ahorcar a una cabra en el campanario de la iglesia, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial, se montó un participativo “via-crucis” que iba desde el Ayuntamiento hasta la puerta del cementerio, claro. Una vez allí se entonaba una Salve y tres padrenuestros. El baile en la plaza mayor, a la anochecida, se reemplazó por un concierto de música sacra, derramado desde un “casette” que cedió el Comité de Fiestas y Festejos.
La devoción, fervor y religiosidad siguió una semana más extendiéndose y agravándose cada día que pasaba. Los campos desfallecieron y las alcachofas, orgullo milenario y tradicional, pendían agostándose por falta de cuidados. Los tomates y los pimientos gritaban indefensos desde sus ramas, sin que nadie les hiciera caso y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Era inevitable, ineludible, previsible,casi pronosticable.
Un domingo, después de misa, la muchedumbre se arremolinó alrededor de sor María Ángeles y presa de un delirio místico y entusiasta, a pesar de las recatadas protestas de la monjita, la izó en vilo y la llevó en fervorosa procesión hasta el altar mayor. La subió a un lado del reluciente sagrario y, como quiera que algo asustada pretendía saltar, alguien le pegó un tiro y la reclinó como se acuna a un niño. Sigue allí, con las manos juntas en actitud invocante y fervorosa, la cabeza inclinada como Santa Teresa y sostenida por una vara que le cruza los hábitos por la espalda. Los viernes se le reza un rosario y se le encienden unas velas.
Lo demás, poco a poco, fue recobrando su normalidad y los expotadores de hortalizas
su natural ingenio.
El pueblo fue declarado "patrimonio de la humanidad",
Suscribirse a:
Entradas (Atom)