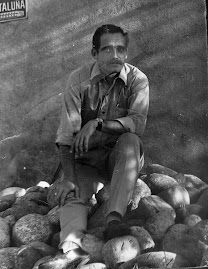Le di un beso en la mejilla, aunque en realidad quedó sobre su oreja izquierda. No lo hice aposta, lo juro, pero María Engracia se sonrojó.
Tanto mi mujer como su marido estaban delante. No se dieron cuenta de nada pero me sentí culpable, como cogido en falta, también enrojecí.
Tampoco podría explicar porqué le pedí que me acompañara a dar un paseo, cuando, al día siguiente, la encontré por casualidad al salir del ascensor.
Dejó su bolsa de la compra bajo el rellano de la escalera, me acompañó sin rechistar.
Cuando la llevé en mi coche hasta una fuente, cerca del pueblo, tampoco esperaba su reacción. Fue un acto instintivo.
Estábamos sentados dentro del automóvil, con la mirada fija delante de nosotros, como si la monótona fuente que era todo nuestro campo visual, fuera de un interés desmesurado.
No sabía muy bien qué decir. Ella tampoco hablaba. Estuvimos así, mirando la fuente y el parabrisas del coche un buen rato.
Apagué mi cigarrillo, me giré hacia ella. Nos miramos. De pronto, se apretó contra mí inesperadamente, con la respiración acelerada. Antes de que me diera cuenta su boca me besó en el cuello, su mano me buscó con avidez, dejó resbalar sus labios a lo largo de mi camisa abierta y, con un último gemido, terminó de agacharse para quedarse entre mis piernas.
Nunca fui un hombre fácil, bajamos del coche y nos tumbamos sobre unas hojas secas.
Fue un polvo distinto, precario y hermoso al mismo tiempo.
Allí, en plena naturaleza, con los pájaros cantando y la fuente murmurando como una loca. Me detuve un rato a repostar pero no me dejó. Estaba lanzada. Sus ojos despedían chispas, sus tetas tiesas como bayonetas iban al asalto una y otra vez.
Ahora le tocaba a ella estar encima, mi espalda parecía la de un faquir fracasado, mi pene se sostenía únicamente por el hecho de que no lo dejaban salir, me dijo, años más tarde, que fue el polvo más maravilloso de su vida.
Yo era muy joven, me lo creí. Creo que me corrí un par de veces como mucho. Ella sucedía los espasmos tan rápidos que no me daba tiempo a contarlos.
Leí una vez en una revista lo de los orgasmos encadenados, privilegio sólo reservado a la mujer. Pues bien, María Engracia los ensartaba uno con otro en vez de encadenarlos. Más que una cadena parecía un molinillo de café.
Volví a casa, me eché en la cama más muerto que vivo. Mientras intentaba recuperarme la oí cantar a través de la ventana del piso de arriba.
Mi mujer me cuidó solícita los tres días en que permanecí echado como un trapo. Siempre me decía que trabajaba demasiado.
El marido de María Engracia era escritor de novelas verdes lo cual no me extrañaba nada después de conocer a su mujer más a fondo.
Fue un año terrible. Ella me esperaba en el portal para coger juntos el ascensor. En su breve intervalo se corría seis veces.
Aprendió a qué horas me iba a trabajar. Bajaba hasta mi rellano como una exhalación, mientras llegaba el ascensor y los pasos de mi mujer se perdían piso adentro, dos veces más.
Si nos invitaban a cenar eran unas veladas estremecedoras. Se las arreglaba para que le ayudara a servir el café, a descorchar alguna botella, a abrir una lata de espárragos, cualquier cosa. Allí, en la cocina, con mi mujer apenas a metro y medio, me metía un dedo en la boca y se corría otras dos o tres veces.
Llegué incluso a pensar que yo le gustaba.
Sin embargo, todo cambió en cuanto falleció el pobre Sebastián, su marido.
Fue un accidente curioso, a no ser por lo trágico, hasta cómico. Lo contaré.
En la puerta de enfrente vivía un niño de ocho años llamado Aníbal,
Como habréis supuesto, su padre era profesor de historia antigua.
Una criatura preciosa el niño, de pelo rubio, rizado, ojos azules, un ceceo encantador, la alegría de la escalera.
Era un poco travieso, pero un travieso sin mala intención, inocente, más aún, candoroso, versátil.
Se había fabricado un arco de juguete, usaba unas varillas de paraguas como flechas. Su peligro era minúsculo, mínimo, improbable, escaso, incierto, parvo, exiguo; una casualidad, vamos.
Sin embargo Sebastián, marido de María Engracia, llevaba el destino escrito en su propio nombre.
Cuando consiguieron arrancar la varilla de paraguas de su ojo izquierdo se percataron de que estaba muerto.
La autopsia confirmó lo que todos habían sospechado, su muerte se produjo por causa de una varilla de paraguas clavada en su ojo izquierdo.
A partir de aquel momento María Engracia cambió.
Se apuntó a un grupo religioso de tendencias místicas, sólo salía de casa para asistir a las reuniones que celebraban los martes.
Su luto riguroso se componía de una túnica negra invariable, un jersey ancho del mismo color y un paraguas.
No recibía visitas, no celebraba santos ni cumpleaños y felicitaba el año nuevo cada 27 de abril, fecha en que, según sus nuevas creencias, fue creado el mundo. Me escribió una larga carta de despedida en la que afloraban como crisantemos sus demandas de perdón.
Le contesté con un breve telegrama: "Que te vaya bien", firmado: "Julio".
Debe de ser cierto que ninguna vocación es duradera. A los dos años recibí una nueva carta, en ella, con un estilo algo pasado de moda, me rogaba que perdonara su olvido, me pedía una cita."No podemos renunciar al pasado", decía. "La soledad hace revivir cenizas que se apagaron", "Somos como las fresas, dulces por dentro, ásperas por fuera, con fuego en las entrañas y ardor en el corazón". Luego añadía: "Yo soy la llama que desea rodear tu tronco de cerezo".
Quizás fue lo de las fresas lo que más me preocupó o tal vez fue que mis "cenizas del pasado" estaban ya más bien frías, aunque lo que de verdad me inquietó fue lo de quemar mi "tronco de cerezo". Eché su carta al cesto de los papeles y me mudé.
domingo, 26 de julio de 2009
RELATO DE LOS POETAS CONCUPISCENTES
Aquella tarde fue lírica desde las siete.
Todos habíamos visto "El club de los poetas muertos",nos reunimos llenos de entusiasmo.
Manuel apareció con una vieja pipa de su padre que le obligaba a escupir con frecuencia.
Lorenzo había recortado su barba híspida al estilo de los escritores del Renacimiento. Creía parecerse a Mariano José de Larra en aquella foto cursi del libro de Literatura.
Paco lucía una coleta, sujeta con una goma multicolor que le robó a su hermana pequeña.
Aunque lo más espectacular era el atuendo de Agustín. Se había procurado una "chalina" de terciopelo, la lucía con orgullo. En su cabeza la boina "carlista" de su abuelo, sobre las alpargatas, unos "botines" grises que lucía en ocasiones su padre que era un antiguo.
En lo que a mí respecta no había tenido tiempo para mucho, me pasé buena parte del día intentando encontrar unas fotos lascivas que descubrí una noche encima de un armario.
Alguien las había cambiado de sitio. Pensé en mi padrastro. Imposible. El siempre tan elegante y serio.
Mi madre mucho menos, las madres no miran esas cosas. (Mi superación del complejo de Edipo hacía cuanto podía.)
Mi hermana Elena tenía novio, a lo mejor...
Bueno, el caso es que no estaban, yo tenía urgencia por verlas.
Era bien entrada la tarde cuando desistí, elegí en el último momento una boquilla rota de marfil y unos guantes.
Nos sentamos en la habitación que llamábamos "estudio".
Agustín fue el primero en hablar. Se levantó, sacando unos papeles del bolsillo inició el más largo, pesado, reiterativo y almibarado poema que había oído jamás.
Se sentó con lágrimas en los ojos, simuló sacarse una mota del pantalón a lo Lord Byron.
Yo le había robado una carta de amor a mi hermana Teresa, la leí sin ningún escrúpulo. Era de cuando tuvo un novio argentino que escribía como quien baila un tango.
Quedamos en silencio.
Luego fue Manuel, recitó con su voz grave, lo que pretendía ser un soneto. Catorce versos pasan pronto.
Le siguió Lorenzo. Se rascó la barba e inició un relato trágico-lúdico sobre una niña ciega, huérfana, con un hermano tísico en el hospital, pobre y sola en la vida. La habían violado y como era ciega no podía reconocer a su violador como no fuera por el tacto. Además había quedado embarazada y tuvo un hijo, también ciego, que no sobrevivió al parto.
Luego su hermano tísico se volvió loco de dolor y más tísico todavía.
El relato terminaba con la detención del violador a manos de un policía también ciego pero honrado que se llevaba a la niña ciego-huérfana-de-hermano-tísico-en-el-hospital hasta los montes de Ubeda donde la redimía, la violaba a su vez y luego se la comía en un acto irrefrenable de antropofagia.
Mi madre tenía una hermana monja que venía a casa por Navidad. Una vez me contó mi abuela cuál fue el motivo de su santa vocación. De muy joven se enamoró de un ferroviario que hacía la línea de Puigcerdá y, aunque la esposa de él se opuso a la relación, los amantes siguieron contra viento y marea. Huyeron juntos una mañana de enero hasta un pueblo de la provincia de Albacete. Allí ella recibió la noticia de que los siete hijos de su ferroviario se habían suicidado al quedarse sin padre, solos, hambrientos e intransigentes. Fue cuando le llegó la vocación. Se retiró a un convento de las clarisas mientras su amante, arrepentido, se reconciliaba con la Renfe. Lo conté para ganar tiempo, era una historia tierna y hermosa que nos emocionó a todos.
Paco se levantó, nos miró, sacando del bolsillo del pantalón las fotos que tanto busqué, las fue repartiendo, al tiempo que entonaba una cancioncilla monótona.
Agustín se sentó al piano e inició "La Comparsita". De hecho él nunca tenía ganas.
Fue la paja colectivo-musical más fastuosa que recuerdo.
Mi madre mandó repintar las paredes unos días después.
Todos habíamos visto "El club de los poetas muertos",nos reunimos llenos de entusiasmo.
Manuel apareció con una vieja pipa de su padre que le obligaba a escupir con frecuencia.
Lorenzo había recortado su barba híspida al estilo de los escritores del Renacimiento. Creía parecerse a Mariano José de Larra en aquella foto cursi del libro de Literatura.
Paco lucía una coleta, sujeta con una goma multicolor que le robó a su hermana pequeña.
Aunque lo más espectacular era el atuendo de Agustín. Se había procurado una "chalina" de terciopelo, la lucía con orgullo. En su cabeza la boina "carlista" de su abuelo, sobre las alpargatas, unos "botines" grises que lucía en ocasiones su padre que era un antiguo.
En lo que a mí respecta no había tenido tiempo para mucho, me pasé buena parte del día intentando encontrar unas fotos lascivas que descubrí una noche encima de un armario.
Alguien las había cambiado de sitio. Pensé en mi padrastro. Imposible. El siempre tan elegante y serio.
Mi madre mucho menos, las madres no miran esas cosas. (Mi superación del complejo de Edipo hacía cuanto podía.)
Mi hermana Elena tenía novio, a lo mejor...
Bueno, el caso es que no estaban, yo tenía urgencia por verlas.
Era bien entrada la tarde cuando desistí, elegí en el último momento una boquilla rota de marfil y unos guantes.
Nos sentamos en la habitación que llamábamos "estudio".
Agustín fue el primero en hablar. Se levantó, sacando unos papeles del bolsillo inició el más largo, pesado, reiterativo y almibarado poema que había oído jamás.
Se sentó con lágrimas en los ojos, simuló sacarse una mota del pantalón a lo Lord Byron.
Yo le había robado una carta de amor a mi hermana Teresa, la leí sin ningún escrúpulo. Era de cuando tuvo un novio argentino que escribía como quien baila un tango.
Quedamos en silencio.
Luego fue Manuel, recitó con su voz grave, lo que pretendía ser un soneto. Catorce versos pasan pronto.
Le siguió Lorenzo. Se rascó la barba e inició un relato trágico-lúdico sobre una niña ciega, huérfana, con un hermano tísico en el hospital, pobre y sola en la vida. La habían violado y como era ciega no podía reconocer a su violador como no fuera por el tacto. Además había quedado embarazada y tuvo un hijo, también ciego, que no sobrevivió al parto.
Luego su hermano tísico se volvió loco de dolor y más tísico todavía.
El relato terminaba con la detención del violador a manos de un policía también ciego pero honrado que se llevaba a la niña ciego-huérfana-de-hermano-tísico-en-el-hospital hasta los montes de Ubeda donde la redimía, la violaba a su vez y luego se la comía en un acto irrefrenable de antropofagia.
Mi madre tenía una hermana monja que venía a casa por Navidad. Una vez me contó mi abuela cuál fue el motivo de su santa vocación. De muy joven se enamoró de un ferroviario que hacía la línea de Puigcerdá y, aunque la esposa de él se opuso a la relación, los amantes siguieron contra viento y marea. Huyeron juntos una mañana de enero hasta un pueblo de la provincia de Albacete. Allí ella recibió la noticia de que los siete hijos de su ferroviario se habían suicidado al quedarse sin padre, solos, hambrientos e intransigentes. Fue cuando le llegó la vocación. Se retiró a un convento de las clarisas mientras su amante, arrepentido, se reconciliaba con la Renfe. Lo conté para ganar tiempo, era una historia tierna y hermosa que nos emocionó a todos.
Paco se levantó, nos miró, sacando del bolsillo del pantalón las fotos que tanto busqué, las fue repartiendo, al tiempo que entonaba una cancioncilla monótona.
Agustín se sentó al piano e inició "La Comparsita". De hecho él nunca tenía ganas.
Fue la paja colectivo-musical más fastuosa que recuerdo.
Mi madre mandó repintar las paredes unos días después.
RELATO SECRETÍSIMO
Eduardo Sirac tenía por costumbre masturbarse a primera hora de la mañana, ante la imagen de María Auxiliadora.
Nunca lo dijo, pero, por lo que fuera, le excitaban las vírgenes.
Sus pajas en los primeros bancos de la iglesia tenían fama en el colegio. Nadie quería ser el primero en entrar a misa por la mañana, hecho que no resultaba difícil ya que se reservaba a los novatos.
El mismo día de su llegada, Ricardo-Adolfo sufrió, en la manga de su bata nueva, los vestigios pegajosos y matutinos de Sirac.
Fue un acontecimiento muy comentado.
Luego, a lo largo del curso, apenas reparamos en él, salvo en una ocasión en que Magaz le pasó una "chuleta" en un examen de latín. No tenía nada que ver con el examen pero Ricardo-Adolfo fue el único que aprobó.
Nos sorprendió recibir, aquella tarde de verano, una invitación de la madre de Ricardo-Adolfo. En letra cursiva, impresa en oro sobre pergamino beig, nos invitaba a pasar un fin de semana en su chalet de la costa, ..."junto a vuestro entrañable compañero Ricardito"
Nos sorprendió pero aceptamos. Pineda estaría lleno de suecas de pechos dulces, de inglesas de mirada fría y sexo caliente. Estábamos en la edad.
El "chalecito" no muy grande, era acogedor.
Ricardo-Adolfo apareció peinado reluciente. Su madre estaba en la ducha, nos recibiría en seguida.
Oriol dejó que sus alpargatas playeras, llenas de arena mojada, descansaran sobre una mesa brillante de caoba con figurillas, huevos verdes de alabastro y unos ceniceros de plata.
Ante la horrorizada mirada de Ricardo-Adolfo que no se atrevía a protestar, dejé que la brasa de mi cigarrillo entrara en contacto con la tapicería adamascada del mejor sillón de la estancia.
Nos levantamos sonrientes cuando su mamá entró disculpándose. Llevaba un conjunto de "estar-por-casa-en-verano" color fucsia, de generoso escote. En la cabeza unas cerezas.
Pero nos llamó más la atención un breve acontecimiento. En un gesto de arreglarse el pelo, todavía húmedo de la ducha, se le salió una teta.
Era un pecho blanco, apetitoso. Tenía un pezón pequeño, tieso y sonrosado.
En un gesto rápido, no dándole importancia, lo volvió a su lugar descanso.
Ricardo-Adolfo enrojeció. Oriol me miró de reojo, con su media sonrisa, precursora de emocionante futuro.
A las siete cenamos.
Pero fue al día siguiente cuando ocurrió.
Nos dieron dos habitaciones contiguas, en el piso de arriba, pequeñas, bastante decentes. Desde allí se podía apreciar el mar a unos tres kilómetros, algo de playa y unos balandros.
La mía estaba presidida por un enorme marco ovalado de madera tallada protegiendo a una pareja de mirada fija.
Ella sentada, él de pie, ambos con bigote, parecían fatigados.
Los dejé debajo de la cama, busqué un cenicero. Luego me dormí.
Me despertó un ruido acompasado. Abrí los ojos, era como el roce de una mecedora, quizá un ratón.
No traje zapatillas, salí descalzo al descansillo. El rumor parecía llegar de la habitación del fondo. Seguí hasta su puerta, me detuve a escuchar. Parecían jadeos, rumor de somier acelerado, algún quejido de vez en cuando.
¿Me hallaba ante un "polvo" matutino?
¿Quienes serían? El jardinero con Lady madre de Ricardo-Adolfo?
¿Ricardo-Adolfo con el jardinero?
¿Mi amigo Oriol tirándose a la madre de Ricardo-Adolfo?
¿Un incesto? ¿Unos huéspedes que no conocimos el día anterior?
Los jadeos iban en aumento, el somier aceleraba su quejido.
Atisbé por el ojo de la cerradura. La habitación estaba en penumbra, no conseguía ver otra cosa que los pies de la cama.
El "voyeurismo" siempre fue una de mis debilidades. Probé de abrir la puerta muy despacio, aunque pensé que estaría cerrada con llave. Nada de eso. La puerta cedió sin hacer ruido.
Ahora sí distinguía la cama en su totalidad y lo que estaba ocurriendo en ella.
Volví a mi habitación lo más rápido que pude. Me acosté sintiéndome culpable y fui el último en bajar a desayunar.
Es un secreto que guardaré mientras viva.
Nunca lo dijo, pero, por lo que fuera, le excitaban las vírgenes.
Sus pajas en los primeros bancos de la iglesia tenían fama en el colegio. Nadie quería ser el primero en entrar a misa por la mañana, hecho que no resultaba difícil ya que se reservaba a los novatos.
El mismo día de su llegada, Ricardo-Adolfo sufrió, en la manga de su bata nueva, los vestigios pegajosos y matutinos de Sirac.
Fue un acontecimiento muy comentado.
Luego, a lo largo del curso, apenas reparamos en él, salvo en una ocasión en que Magaz le pasó una "chuleta" en un examen de latín. No tenía nada que ver con el examen pero Ricardo-Adolfo fue el único que aprobó.
Nos sorprendió recibir, aquella tarde de verano, una invitación de la madre de Ricardo-Adolfo. En letra cursiva, impresa en oro sobre pergamino beig, nos invitaba a pasar un fin de semana en su chalet de la costa, ..."junto a vuestro entrañable compañero Ricardito"
Nos sorprendió pero aceptamos. Pineda estaría lleno de suecas de pechos dulces, de inglesas de mirada fría y sexo caliente. Estábamos en la edad.
El "chalecito" no muy grande, era acogedor.
Ricardo-Adolfo apareció peinado reluciente. Su madre estaba en la ducha, nos recibiría en seguida.
Oriol dejó que sus alpargatas playeras, llenas de arena mojada, descansaran sobre una mesa brillante de caoba con figurillas, huevos verdes de alabastro y unos ceniceros de plata.
Ante la horrorizada mirada de Ricardo-Adolfo que no se atrevía a protestar, dejé que la brasa de mi cigarrillo entrara en contacto con la tapicería adamascada del mejor sillón de la estancia.
Nos levantamos sonrientes cuando su mamá entró disculpándose. Llevaba un conjunto de "estar-por-casa-en-verano" color fucsia, de generoso escote. En la cabeza unas cerezas.
Pero nos llamó más la atención un breve acontecimiento. En un gesto de arreglarse el pelo, todavía húmedo de la ducha, se le salió una teta.
Era un pecho blanco, apetitoso. Tenía un pezón pequeño, tieso y sonrosado.
En un gesto rápido, no dándole importancia, lo volvió a su lugar descanso.
Ricardo-Adolfo enrojeció. Oriol me miró de reojo, con su media sonrisa, precursora de emocionante futuro.
A las siete cenamos.
Pero fue al día siguiente cuando ocurrió.
Nos dieron dos habitaciones contiguas, en el piso de arriba, pequeñas, bastante decentes. Desde allí se podía apreciar el mar a unos tres kilómetros, algo de playa y unos balandros.
La mía estaba presidida por un enorme marco ovalado de madera tallada protegiendo a una pareja de mirada fija.
Ella sentada, él de pie, ambos con bigote, parecían fatigados.
Los dejé debajo de la cama, busqué un cenicero. Luego me dormí.
Me despertó un ruido acompasado. Abrí los ojos, era como el roce de una mecedora, quizá un ratón.
No traje zapatillas, salí descalzo al descansillo. El rumor parecía llegar de la habitación del fondo. Seguí hasta su puerta, me detuve a escuchar. Parecían jadeos, rumor de somier acelerado, algún quejido de vez en cuando.
¿Me hallaba ante un "polvo" matutino?
¿Quienes serían? El jardinero con Lady madre de Ricardo-Adolfo?
¿Ricardo-Adolfo con el jardinero?
¿Mi amigo Oriol tirándose a la madre de Ricardo-Adolfo?
¿Un incesto? ¿Unos huéspedes que no conocimos el día anterior?
Los jadeos iban en aumento, el somier aceleraba su quejido.
Atisbé por el ojo de la cerradura. La habitación estaba en penumbra, no conseguía ver otra cosa que los pies de la cama.
El "voyeurismo" siempre fue una de mis debilidades. Probé de abrir la puerta muy despacio, aunque pensé que estaría cerrada con llave. Nada de eso. La puerta cedió sin hacer ruido.
Ahora sí distinguía la cama en su totalidad y lo que estaba ocurriendo en ella.
Volví a mi habitación lo más rápido que pude. Me acosté sintiéndome culpable y fui el último en bajar a desayunar.
Es un secreto que guardaré mientras viva.
jueves, 23 de julio de 2009
DONDE LA CIUDAD PIERDE SU NOMBRE….
(Este título no es mío, lo sé, pido disculpas, pero le va bien.)
-¿Subes? – dijo. Y sus ojos eran como dos cucharadas grandes de mermelada de albaricoque. Además estaba la forma en cómo me miraba. Deduje que quería decir algo así como: “Ahora subes, luego bajamos juntos, me invitas a comer y después me llevas a tu casa para enseñarme unos discos antiguos, una vez allí buscamos el sofá y pasamos el resto de la tarde follando como locos”. Así que subí aunque no era el autobús que en principio yo esperaba. Tenía una figura deliciosa y el autobús estaba lleno. Olía a algo así como a “lavanda” pero mezclada con algo de menta y de frambuesa. El vehículo tenía vaivenes y oscilaciones nunca mejor llegadas. Recé para que el camino continuara siendo sinuoso. Conté unas siete paradas antes de me pidiera paso para bajar, se lo cedí y descendí tras ella. El bus se alejó y ya iba a decirle algo cuando girándose brevemente hacia mí, exclamó: “-Bueno, adiós.- Un chico mucho más joven que yo, más alto y podría decirse que incluso más guapo, apareció de pronto como por arte de magia.
Ella se colgó de su cuello y dieron dos o tres vueltas como en el circo. Luego un envidiable beso de tornillo y se alejaron corriendo como si fueran felices. Miré a mi alrededor algo desconcertado preguntándome dónde demonios estaría. La calle terminaba justo donde yo estaba. A mi espalda algo que parecía ser campo, con tierra, piedras y hasta hierba, algo mustia, eso sí. Súbitamente un autobús polvoriento se paró a mi lado y abrió la puerta automática del conductor. Este se inclinó hacia mí y con voz gangosa me gritó: -¡Cocheras¡, no hay servicio.- Luego quizás comprendiendo la tristeza de mi mirada, añadió: -Próximo servicio a las cinco.- Y arrancó dejándome en la duda de qué hora era. Miré mi reloj, las manecillas señalaban justo la una y diez.
-¿Subes? – dijo. Y sus ojos eran como dos cucharadas grandes de mermelada de albaricoque. Además estaba la forma en cómo me miraba. Deduje que quería decir algo así como: “Ahora subes, luego bajamos juntos, me invitas a comer y después me llevas a tu casa para enseñarme unos discos antiguos, una vez allí buscamos el sofá y pasamos el resto de la tarde follando como locos”. Así que subí aunque no era el autobús que en principio yo esperaba. Tenía una figura deliciosa y el autobús estaba lleno. Olía a algo así como a “lavanda” pero mezclada con algo de menta y de frambuesa. El vehículo tenía vaivenes y oscilaciones nunca mejor llegadas. Recé para que el camino continuara siendo sinuoso. Conté unas siete paradas antes de me pidiera paso para bajar, se lo cedí y descendí tras ella. El bus se alejó y ya iba a decirle algo cuando girándose brevemente hacia mí, exclamó: “-Bueno, adiós.- Un chico mucho más joven que yo, más alto y podría decirse que incluso más guapo, apareció de pronto como por arte de magia.
Ella se colgó de su cuello y dieron dos o tres vueltas como en el circo. Luego un envidiable beso de tornillo y se alejaron corriendo como si fueran felices. Miré a mi alrededor algo desconcertado preguntándome dónde demonios estaría. La calle terminaba justo donde yo estaba. A mi espalda algo que parecía ser campo, con tierra, piedras y hasta hierba, algo mustia, eso sí. Súbitamente un autobús polvoriento se paró a mi lado y abrió la puerta automática del conductor. Este se inclinó hacia mí y con voz gangosa me gritó: -¡Cocheras¡, no hay servicio.- Luego quizás comprendiendo la tristeza de mi mirada, añadió: -Próximo servicio a las cinco.- Y arrancó dejándome en la duda de qué hora era. Miré mi reloj, las manecillas señalaban justo la una y diez.
sábado, 4 de julio de 2009
RELATO INMORAL
RELATO INMORAL
Se trataba de afeitar a un muerto.
Me llamaron sobre las seis de la tarde. Una barba rizada, fuerte y viva, desafiaba al mundo desde la resignada cara de un cadáver.
Era, había sido, un hombre bien parecido, de unos cincuenta y tantos, corpulento. Vestía de marrón, camisa blanca, corbata azul y calcetines negros.
Lo encontraron sentado en su mecedora, muerto para siempre. El periódico en el suelo, a sus pies. El crucigrama intacto. Nadie se lo explicaba, él no había dicho nada el día anterior, cuando tomaron el té de las cinco. Tampoco mencionó la posibilidad de ningún viaje imprevisto, a la hora de cenar. De todas maneras era un hombre de pocas palabras. Tal vez, ni él mismo consideró la posibilidad de una marcha tan definitiva.
Hasta cierto punto era natural que la familia quisiera afeitarle la barba. En primer lugar para saber con exactitud como era, en segundo lugar porque así, no aparentaba estar muerto y, enterrarlo en estas condiciones, hubiera supuesto una crueldad innecesaria. Mucho más si, en vez de un sepelio tradicional, se decidían por la cremación súbita, acto aséptico y de menor coste. Había dudas al respecto. Según parece, una prima lejana que había tomado los hábitos, se oponía, alegando requisitos eucarísticos o algo así.
Pregunté, si existía alguna herencia, patrimonio, bienes inmuebles, algo. Respondieron que no. No hice más preguntas. Me dispuse a iniciar mi labor rasurando aquella barba que tanto le rejuvenecía.
Saqué de mi bolsa los enseres adecuados: una maquinilla de afeitar eléctrica, un pedazo de jabón redondo, una brocha, una navaja casi nueva, un peine, unas tijeras, dos toallas, un frasco de loción para después del afeitado, otro para antes, colonia, un peine más pequeño, una lima para las uñas, laca para el pelo y un arrugado paquete de tabaco que extravié unos días antes.
Puse todo sobre una mesa de madera, al lado de la cama y me giré hacia la familia que miraba silenciosa. Sugerí mi preferencia a que me dejaran solo. Salieron a regañadientes, despacio. Esperé con los brazos en alto como los de un cirujano. Se cerró la puerta, quedamos el muerto, su barba y yo.
Desde una mesilla al lado de la ventana encendí un cigarrillo que sabía a laca.
Aquella tarde había sido intensa. Susana tuvo uno de esos días desaforados que sólo ocurren de vez en cuando. Nada más llegar se echó en mis brazos con entusiasmo, desabrochó mi camisa, bajó mis pantalones y, soltándome de golpe, se tumbó de espaldas en el sofá, intentando ser provocativa. Era Lana Turner, quitándose el sostén por su axila derecha.
Yo de pie, con la camisa desabrochada, los pantalones en mis pantorrillas, intentando sonreír a lo Marlon Brando en "Un tranvía llamado deseo".
Cuando sus bragas volaron en dirección a mi cabeza empecé a reaccionar a pesar de los gruesos zapatos y del reuma en mi cadera izquierda. Me lancé sobre ella, acerté y cumplí como un cosaco de las estepas siberianas.
Las horas de amor con ella eran anchas. Esto le encantaba, siempre terminaba diciendo que había sido el mejor polvo de su vida.
Después del trabajo el premio, merecido como pocos. Llenaba mi cartera de unos arrugados billetes, sinuosos, algo repulsivos. Jamás supe cómo conseguía que un billete de banco fuera tan obsceno, pero llenaba mi exhausta cartera, que se abría agradecida.
Nunca tuve gran dificultad en que me los aceptaran en el bar o en el estanco de la esquina. Miraban el dinero despacio, con cara circunspecta, pero lo aceptaban sin más.
Llegué a sospechar que guardaba el dinero en lugares recelosos, ella siempre llevaba unos "pantys" muy ajustados. Esos pensamientos te asaltan cuando estás en la cola del autobús o buscando un taxi. No debía darle más importancia, era una de esas elucubraciones mentales cuando somos Woody Allen paseando incomprendidos por Manhattan-Aribau-Diputación, o esperando la suerte en el dentista.
Había terminado mi cigarrillo, no me decidía en qué forma debía rasurar aquella barba. La estuve contemplando un buen rato. Parece imposible cómo se mantiene de fija la inmovilidad de un muerto, es algo más que un estarse quieto. De hecho, si nos detenemos a pensar, la muerte siempre es un acto injusto, sobre todo para el que se va. En ocasiones, incluso, para los que se quedan. ¿Y después? ¿Qué habrá después?. El tránsito hacia ese mundo proceloso, no sólo es un misterio, es, además, excusa y ocasión para todo tipo de comentarios en entierros, cenas de aniversario y sobremesas de ágapes y banquetes.
La familia, estaría en la habitación de al lado, sus orejas en la puerta.
Unos discretos golpes confirmaron mis sospechas. Sin hacerles ningún caso me levanté y me acerqué a la cama. La colcha, de un rojo cardenalicio, lucía discreta algunos remiendos. Cerca de la cabeza sorprendí a un enorme caracol que regresaba con parsimonia de alguna parte.
Acerqué mi mano hasta la barba, con el dorso probé su textura. Era una barba recia, magnífica. Una lástima desprenderse de ella, pero quien paga manda y la familia, cuyos discretos golpes demostraban impaciencia, aceptó mi precio de veinte mil sin rechistar.
Volví hasta la mesilla, abrí mi "pre-shave". Desprendía olor a menta, a barbería barata, a insecticida, a spray anti capa de ozono, a todo menos a lo que indicaba su presuntuosa etiqueta: "fragancia de limones del Caribe". Nunca estuve en el Caribe pero me atrevería a jurar que en el Caribe los limones huelen de otra manera.
Me sobresaltó el chirrido de la puerta a mis espaldas, asomó media sonrisa. Me libré de ella con un gesto autoritario. Hay gente que no respeta ni lo más sagrado.
Debía darme prisa, hacía mucho rato que estaba cerca del cadáver y era un día muy caluroso. El caracol había dado por finalizada su investigación y huía por la colcha, dejando una huella viscosa y magnífica. Era un caracol desmedido. Pensé que podía ser el alma del difunto. Siempre nos han dicho que el alma abandona al cuerpo, nunca a qué velocidad.
Tomé una heroica decisión, dejé el frasco del Caribe, así con firmeza unas tijeras con la derecha, la oreja del muerto con la izquierda y empecé mi trabajo entornando los ojos, como vi hacer a Paulino el barbero, un martes en que fui a proponerle un negocio de peluquería domiciliaria.
Trabajé con ahínco, estaba haciendo una labor profesional.
Solté lo que quedaba de la oreja derecha, agarré con decisión la izquierda. Aquí el trabajo se complicaba por el cruce malabar de manos, oreja y tijeras, pero estaba satisfecho con el resultado, no tan perfecto como el anterior, pero agradecido.
La ventaja de trabajar con cadáveres es que no sangran y luego se pueden arreglar con el maquillaje. Hay verdaderos artistas en eso del "retoque" post-mortem. Los dejan mucho mejor que cuando estaban vivos, en algunos hasta mejora el color.
Casi había terminado cuando volvieron los golpecitos en la puerta. La familia se impacientaba, quizás nunca habían visto al muerto sin barba.
Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi a Susana sin bragas. Sin bragas y sin nada. Ella ya no se andaba, por aquel entonces, con chiquitas. Si le pedías tímidamente que se bajara las bragas, se quedaba desnuda en décimas de segundo. Era la mujer más rápida que he conocido.
Estaba reclinada en la pared, de sus pechos pendían unos pezones largos y sentimentales.
Parece que la estoy viendo, sonriendo, dando un ligero balanceo a su cuerpo, imperceptible, pero suficiente para que me excitara y me lanzara sobre ella jadeando como un cocodrilo.
No recuerdo si era en su casa o en la de mis primos, era por la tarde, seguro. También que fue en verano. Yo, aún adolescente, ella fondona, con las carnes prietas y dos tetas como dos sagrarios.
Siempre recordaré aquel momento, fue mi primera comunión sin estampa ni reloj de pulsera. Me quedó, durante unos meses, un extraño escozor en mi erección de los sábados. La soporte como una prueba de mi llegada al mundo de los adultos y como una constatación de mi virilidad en marcha.
Es curioso como se asocian los recuerdos, sobre todo los olores. Susana olía a una mezcla peregrina de aromas. Se parecían a las que percibía ahora, mezcla de preshave, baba de caracol, muerto, habitación cerrada y cera.
Ella siempre había sido una mujer muy niña. Cuando la encontraron llevaba unos zapatitos de Alicia, una blonda almidonada en el corpiño y las uñas pintadas de color rosa. Se había tomado cuatro cajas de aspirina efervescente con vitamina C. El efecto beneficioso de la vitamina no llegó a probarse, pero sí tuvo efectos inmediatos, fue un ataque de acidez extrema que la traspasó de parte a parte.
Tal como dijo el forense fue una muerte estúpida, falta de imaginación.
Siempre anhelaba un viaje hacia algún lugar remoto, fascinante, donde descubrir seres perfectos con alas y labios de chupa-chup. Quizás lo pudo realizar por fin.
Era una mujer con ilusiones. Cuando la incineraron quemó con una rapidez que sobresaltó al encargado de la funeraria. Sus cenizas blancas abultaron como cuarto kilo, ni más ni menos. Me dijeron, años más tarde, que las arrojaron al Sena, en un viaje que un primo suyo hizo a la ciudad de la luz.
Seguramente ella lo vio todo, sentada a horcajadas sobre una nube conspicua. O quizás no vio nada y acabó con la misma sorpresa de tantas monjas cuando expiran y esperan encontrar al "esposo divino" que viene a por ellas y, no sólo no las recibe nadie, sino que se quedan en lo mismo que antes de llegar a ese mundo. En un proyecto que, en su caso, no proyecta. Es posible que ni tengan tiempo para lamentar lo estúpidas que fueron. O no. Cabía también la posibilidad de que se convirtieran en seres alados, tocando el arpa o el laúd gozando de presencias inconmensurables. ¿Quién lo sabe?
No me imaginé a mi paciente tocando el arpa, quizás para seres como él existían instrumentos poderosos, de alto poder musical y sonoro.
Don Ramón de las Aguas, el muerto, aparecía ya con su tez diáfana, rasurada, perfecta. Me sentí orgulloso, debería aumentar mi tarifa de fígaro póstumo.
Le ajusté la corbata al cuello, sin apretar demasiado, ya he dicho que hacía mucho calor.
Sin prisas, como un torero después de su suerte, llamé a la familia que rodeó la cama con fervor.
Permanecí algo apartado del grupo que miraba con los ojos muy abiertos. No era para menos, sobre la roja almohada aparecía una perfecta, rasurada, azulona cara de caracol, con dos largos luceros colgando a cada lado de sus viscosas mejillas y una boca, entreabierta, sin ningún diente.
Fue un fin de fiesta memorable.
Se trataba de afeitar a un muerto.
Me llamaron sobre las seis de la tarde. Una barba rizada, fuerte y viva, desafiaba al mundo desde la resignada cara de un cadáver.
Era, había sido, un hombre bien parecido, de unos cincuenta y tantos, corpulento. Vestía de marrón, camisa blanca, corbata azul y calcetines negros.
Lo encontraron sentado en su mecedora, muerto para siempre. El periódico en el suelo, a sus pies. El crucigrama intacto. Nadie se lo explicaba, él no había dicho nada el día anterior, cuando tomaron el té de las cinco. Tampoco mencionó la posibilidad de ningún viaje imprevisto, a la hora de cenar. De todas maneras era un hombre de pocas palabras. Tal vez, ni él mismo consideró la posibilidad de una marcha tan definitiva.
Hasta cierto punto era natural que la familia quisiera afeitarle la barba. En primer lugar para saber con exactitud como era, en segundo lugar porque así, no aparentaba estar muerto y, enterrarlo en estas condiciones, hubiera supuesto una crueldad innecesaria. Mucho más si, en vez de un sepelio tradicional, se decidían por la cremación súbita, acto aséptico y de menor coste. Había dudas al respecto. Según parece, una prima lejana que había tomado los hábitos, se oponía, alegando requisitos eucarísticos o algo así.
Pregunté, si existía alguna herencia, patrimonio, bienes inmuebles, algo. Respondieron que no. No hice más preguntas. Me dispuse a iniciar mi labor rasurando aquella barba que tanto le rejuvenecía.
Saqué de mi bolsa los enseres adecuados: una maquinilla de afeitar eléctrica, un pedazo de jabón redondo, una brocha, una navaja casi nueva, un peine, unas tijeras, dos toallas, un frasco de loción para después del afeitado, otro para antes, colonia, un peine más pequeño, una lima para las uñas, laca para el pelo y un arrugado paquete de tabaco que extravié unos días antes.
Puse todo sobre una mesa de madera, al lado de la cama y me giré hacia la familia que miraba silenciosa. Sugerí mi preferencia a que me dejaran solo. Salieron a regañadientes, despacio. Esperé con los brazos en alto como los de un cirujano. Se cerró la puerta, quedamos el muerto, su barba y yo.
Desde una mesilla al lado de la ventana encendí un cigarrillo que sabía a laca.
Aquella tarde había sido intensa. Susana tuvo uno de esos días desaforados que sólo ocurren de vez en cuando. Nada más llegar se echó en mis brazos con entusiasmo, desabrochó mi camisa, bajó mis pantalones y, soltándome de golpe, se tumbó de espaldas en el sofá, intentando ser provocativa. Era Lana Turner, quitándose el sostén por su axila derecha.
Yo de pie, con la camisa desabrochada, los pantalones en mis pantorrillas, intentando sonreír a lo Marlon Brando en "Un tranvía llamado deseo".
Cuando sus bragas volaron en dirección a mi cabeza empecé a reaccionar a pesar de los gruesos zapatos y del reuma en mi cadera izquierda. Me lancé sobre ella, acerté y cumplí como un cosaco de las estepas siberianas.
Las horas de amor con ella eran anchas. Esto le encantaba, siempre terminaba diciendo que había sido el mejor polvo de su vida.
Después del trabajo el premio, merecido como pocos. Llenaba mi cartera de unos arrugados billetes, sinuosos, algo repulsivos. Jamás supe cómo conseguía que un billete de banco fuera tan obsceno, pero llenaba mi exhausta cartera, que se abría agradecida.
Nunca tuve gran dificultad en que me los aceptaran en el bar o en el estanco de la esquina. Miraban el dinero despacio, con cara circunspecta, pero lo aceptaban sin más.
Llegué a sospechar que guardaba el dinero en lugares recelosos, ella siempre llevaba unos "pantys" muy ajustados. Esos pensamientos te asaltan cuando estás en la cola del autobús o buscando un taxi. No debía darle más importancia, era una de esas elucubraciones mentales cuando somos Woody Allen paseando incomprendidos por Manhattan-Aribau-Diputación, o esperando la suerte en el dentista.
Había terminado mi cigarrillo, no me decidía en qué forma debía rasurar aquella barba. La estuve contemplando un buen rato. Parece imposible cómo se mantiene de fija la inmovilidad de un muerto, es algo más que un estarse quieto. De hecho, si nos detenemos a pensar, la muerte siempre es un acto injusto, sobre todo para el que se va. En ocasiones, incluso, para los que se quedan. ¿Y después? ¿Qué habrá después?. El tránsito hacia ese mundo proceloso, no sólo es un misterio, es, además, excusa y ocasión para todo tipo de comentarios en entierros, cenas de aniversario y sobremesas de ágapes y banquetes.
La familia, estaría en la habitación de al lado, sus orejas en la puerta.
Unos discretos golpes confirmaron mis sospechas. Sin hacerles ningún caso me levanté y me acerqué a la cama. La colcha, de un rojo cardenalicio, lucía discreta algunos remiendos. Cerca de la cabeza sorprendí a un enorme caracol que regresaba con parsimonia de alguna parte.
Acerqué mi mano hasta la barba, con el dorso probé su textura. Era una barba recia, magnífica. Una lástima desprenderse de ella, pero quien paga manda y la familia, cuyos discretos golpes demostraban impaciencia, aceptó mi precio de veinte mil sin rechistar.
Volví hasta la mesilla, abrí mi "pre-shave". Desprendía olor a menta, a barbería barata, a insecticida, a spray anti capa de ozono, a todo menos a lo que indicaba su presuntuosa etiqueta: "fragancia de limones del Caribe". Nunca estuve en el Caribe pero me atrevería a jurar que en el Caribe los limones huelen de otra manera.
Me sobresaltó el chirrido de la puerta a mis espaldas, asomó media sonrisa. Me libré de ella con un gesto autoritario. Hay gente que no respeta ni lo más sagrado.
Debía darme prisa, hacía mucho rato que estaba cerca del cadáver y era un día muy caluroso. El caracol había dado por finalizada su investigación y huía por la colcha, dejando una huella viscosa y magnífica. Era un caracol desmedido. Pensé que podía ser el alma del difunto. Siempre nos han dicho que el alma abandona al cuerpo, nunca a qué velocidad.
Tomé una heroica decisión, dejé el frasco del Caribe, así con firmeza unas tijeras con la derecha, la oreja del muerto con la izquierda y empecé mi trabajo entornando los ojos, como vi hacer a Paulino el barbero, un martes en que fui a proponerle un negocio de peluquería domiciliaria.
Trabajé con ahínco, estaba haciendo una labor profesional.
Solté lo que quedaba de la oreja derecha, agarré con decisión la izquierda. Aquí el trabajo se complicaba por el cruce malabar de manos, oreja y tijeras, pero estaba satisfecho con el resultado, no tan perfecto como el anterior, pero agradecido.
La ventaja de trabajar con cadáveres es que no sangran y luego se pueden arreglar con el maquillaje. Hay verdaderos artistas en eso del "retoque" post-mortem. Los dejan mucho mejor que cuando estaban vivos, en algunos hasta mejora el color.
Casi había terminado cuando volvieron los golpecitos en la puerta. La familia se impacientaba, quizás nunca habían visto al muerto sin barba.
Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi a Susana sin bragas. Sin bragas y sin nada. Ella ya no se andaba, por aquel entonces, con chiquitas. Si le pedías tímidamente que se bajara las bragas, se quedaba desnuda en décimas de segundo. Era la mujer más rápida que he conocido.
Estaba reclinada en la pared, de sus pechos pendían unos pezones largos y sentimentales.
Parece que la estoy viendo, sonriendo, dando un ligero balanceo a su cuerpo, imperceptible, pero suficiente para que me excitara y me lanzara sobre ella jadeando como un cocodrilo.
No recuerdo si era en su casa o en la de mis primos, era por la tarde, seguro. También que fue en verano. Yo, aún adolescente, ella fondona, con las carnes prietas y dos tetas como dos sagrarios.
Siempre recordaré aquel momento, fue mi primera comunión sin estampa ni reloj de pulsera. Me quedó, durante unos meses, un extraño escozor en mi erección de los sábados. La soporte como una prueba de mi llegada al mundo de los adultos y como una constatación de mi virilidad en marcha.
Es curioso como se asocian los recuerdos, sobre todo los olores. Susana olía a una mezcla peregrina de aromas. Se parecían a las que percibía ahora, mezcla de preshave, baba de caracol, muerto, habitación cerrada y cera.
Ella siempre había sido una mujer muy niña. Cuando la encontraron llevaba unos zapatitos de Alicia, una blonda almidonada en el corpiño y las uñas pintadas de color rosa. Se había tomado cuatro cajas de aspirina efervescente con vitamina C. El efecto beneficioso de la vitamina no llegó a probarse, pero sí tuvo efectos inmediatos, fue un ataque de acidez extrema que la traspasó de parte a parte.
Tal como dijo el forense fue una muerte estúpida, falta de imaginación.
Siempre anhelaba un viaje hacia algún lugar remoto, fascinante, donde descubrir seres perfectos con alas y labios de chupa-chup. Quizás lo pudo realizar por fin.
Era una mujer con ilusiones. Cuando la incineraron quemó con una rapidez que sobresaltó al encargado de la funeraria. Sus cenizas blancas abultaron como cuarto kilo, ni más ni menos. Me dijeron, años más tarde, que las arrojaron al Sena, en un viaje que un primo suyo hizo a la ciudad de la luz.
Seguramente ella lo vio todo, sentada a horcajadas sobre una nube conspicua. O quizás no vio nada y acabó con la misma sorpresa de tantas monjas cuando expiran y esperan encontrar al "esposo divino" que viene a por ellas y, no sólo no las recibe nadie, sino que se quedan en lo mismo que antes de llegar a ese mundo. En un proyecto que, en su caso, no proyecta. Es posible que ni tengan tiempo para lamentar lo estúpidas que fueron. O no. Cabía también la posibilidad de que se convirtieran en seres alados, tocando el arpa o el laúd gozando de presencias inconmensurables. ¿Quién lo sabe?
No me imaginé a mi paciente tocando el arpa, quizás para seres como él existían instrumentos poderosos, de alto poder musical y sonoro.
Don Ramón de las Aguas, el muerto, aparecía ya con su tez diáfana, rasurada, perfecta. Me sentí orgulloso, debería aumentar mi tarifa de fígaro póstumo.
Le ajusté la corbata al cuello, sin apretar demasiado, ya he dicho que hacía mucho calor.
Sin prisas, como un torero después de su suerte, llamé a la familia que rodeó la cama con fervor.
Permanecí algo apartado del grupo que miraba con los ojos muy abiertos. No era para menos, sobre la roja almohada aparecía una perfecta, rasurada, azulona cara de caracol, con dos largos luceros colgando a cada lado de sus viscosas mejillas y una boca, entreabierta, sin ningún diente.
Fue un fin de fiesta memorable.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)