Le di un beso en la mejilla, aunque en realidad quedó sobre su oreja izquierda. No lo hice aposta, lo juro, pero María Engracia se sonrojó.
Tanto mi mujer como su marido estaban delante. No se dieron cuenta de nada pero me sentí culpable, como cogido en falta, también enrojecí.
Tampoco podría explicar porqué le pedí que me acompañara a dar un paseo, cuando, al día siguiente, la encontré por casualidad al salir del ascensor.
Dejó su bolsa de la compra bajo el rellano de la escalera, me acompañó sin rechistar.
Cuando la llevé en mi coche hasta una fuente, cerca del pueblo, tampoco esperaba su reacción. Fue un acto instintivo.
Estábamos sentados dentro del automóvil, con la mirada fija delante de nosotros, como si la monótona fuente que era todo nuestro campo visual, fuera de un interés desmesurado.
No sabía muy bien qué decir. Ella tampoco hablaba. Estuvimos así, mirando la fuente y el parabrisas del coche un buen rato.
Apagué mi cigarrillo, me giré hacia ella. Nos miramos. De pronto, se apretó contra mí inesperadamente, con la respiración acelerada. Antes de que me diera cuenta su boca me besó en el cuello, su mano me buscó con avidez, dejó resbalar sus labios a lo largo de mi camisa abierta y, con un último gemido, terminó de agacharse para quedarse entre mis piernas.
Nunca fui un hombre fácil, bajamos del coche y nos tumbamos sobre unas hojas secas.
Fue un polvo distinto, precario y hermoso al mismo tiempo.
Allí, en plena naturaleza, con los pájaros cantando y la fuente murmurando como una loca. Me detuve un rato a repostar pero no me dejó. Estaba lanzada. Sus ojos despedían chispas, sus tetas tiesas como bayonetas iban al asalto una y otra vez.
Ahora le tocaba a ella estar encima, mi espalda parecía la de un faquir fracasado, mi pene se sostenía únicamente por el hecho de que no lo dejaban salir, me dijo, años más tarde, que fue el polvo más maravilloso de su vida.
Yo era muy joven, me lo creí. Creo que me corrí un par de veces como mucho. Ella sucedía los espasmos tan rápidos que no me daba tiempo a contarlos.
Leí una vez en una revista lo de los orgasmos encadenados, privilegio sólo reservado a la mujer. Pues bien, María Engracia los ensartaba uno con otro en vez de encadenarlos. Más que una cadena parecía un molinillo de café.
Volví a casa, me eché en la cama más muerto que vivo. Mientras intentaba recuperarme la oí cantar a través de la ventana del piso de arriba.
Mi mujer me cuidó solícita los tres días en que permanecí echado como un trapo. Siempre me decía que trabajaba demasiado.
El marido de María Engracia era escritor de novelas verdes lo cual no me extrañaba nada después de conocer a su mujer más a fondo.
Fue un año terrible. Ella me esperaba en el portal para coger juntos el ascensor. En su breve intervalo se corría seis veces.
Aprendió a qué horas me iba a trabajar. Bajaba hasta mi rellano como una exhalación, mientras llegaba el ascensor y los pasos de mi mujer se perdían piso adentro, dos veces más.
Si nos invitaban a cenar eran unas veladas estremecedoras. Se las arreglaba para que le ayudara a servir el café, a descorchar alguna botella, a abrir una lata de espárragos, cualquier cosa. Allí, en la cocina, con mi mujer apenas a metro y medio, me metía un dedo en la boca y se corría otras dos o tres veces.
Llegué incluso a pensar que yo le gustaba.
Sin embargo, todo cambió en cuanto falleció el pobre Sebastián, su marido.
Fue un accidente curioso, a no ser por lo trágico, hasta cómico. Lo contaré.
En la puerta de enfrente vivía un niño de ocho años llamado Aníbal,
Como habréis supuesto, su padre era profesor de historia antigua.
Una criatura preciosa el niño, de pelo rubio, rizado, ojos azules, un ceceo encantador, la alegría de la escalera.
Era un poco travieso, pero un travieso sin mala intención, inocente, más aún, candoroso, versátil.
Se había fabricado un arco de juguete, usaba unas varillas de paraguas como flechas. Su peligro era minúsculo, mínimo, improbable, escaso, incierto, parvo, exiguo; una casualidad, vamos.
Sin embargo Sebastián, marido de María Engracia, llevaba el destino escrito en su propio nombre.
Cuando consiguieron arrancar la varilla de paraguas de su ojo izquierdo se percataron de que estaba muerto.
La autopsia confirmó lo que todos habían sospechado, su muerte se produjo por causa de una varilla de paraguas clavada en su ojo izquierdo.
A partir de aquel momento María Engracia cambió.
Se apuntó a un grupo religioso de tendencias místicas, sólo salía de casa para asistir a las reuniones que celebraban los martes.
Su luto riguroso se componía de una túnica negra invariable, un jersey ancho del mismo color y un paraguas.
No recibía visitas, no celebraba santos ni cumpleaños y felicitaba el año nuevo cada 27 de abril, fecha en que, según sus nuevas creencias, fue creado el mundo. Me escribió una larga carta de despedida en la que afloraban como crisantemos sus demandas de perdón.
Le contesté con un breve telegrama: "Que te vaya bien", firmado: "Julio".
Debe de ser cierto que ninguna vocación es duradera. A los dos años recibí una nueva carta, en ella, con un estilo algo pasado de moda, me rogaba que perdonara su olvido, me pedía una cita."No podemos renunciar al pasado", decía. "La soledad hace revivir cenizas que se apagaron", "Somos como las fresas, dulces por dentro, ásperas por fuera, con fuego en las entrañas y ardor en el corazón". Luego añadía: "Yo soy la llama que desea rodear tu tronco de cerezo".
Quizás fue lo de las fresas lo que más me preocupó o tal vez fue que mis "cenizas del pasado" estaban ya más bien frías, aunque lo que de verdad me inquietó fue lo de quemar mi "tronco de cerezo". Eché su carta al cesto de los papeles y me mudé.
domingo, 26 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
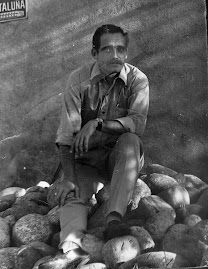


No hay comentarios:
Publicar un comentario