El primer plato estuvo bien, presagiaba un ágape de alta gastronomía. Unas fuentes cuadradas, de diseño, albergaban minúsculos montoncitos de sabores variados y exóticos. Una sidra, recién importada de Bretaña, se podía paladear al unísono que pequeñas y deliciosas ostras normandas. Detrás de cada comensal, un camarero diligente atendía el menor capricho o la más sutil demanda. La luz era matizada y la música suave y lejana. Se podía hablar entre bocado y bocado. La mesa, algo estrecha, se alargaba casi tanto como el salón. Lucía un mantel de encaje, años veinte.
A mi izquierda, una mujer entrada en años, sorbía más que comía, con una mirada nostálgica. Un “rimel” travieso se entretenía entre el borde de su ojo izquierdo y la comisura de una boca rojo cardenalicio. Vestía una blusa de encaje “ochocentista” y, por supuesto, un largo collar de perlas de once vueltas.
A mi derecha, una mujer con poco apetito, explicaba con toda suerte de detalles su última operación estética. Al parecer, su cirujano, famoso entre los famosos, tiró demasiado de su pecho izquierdo y ahora estaban ambos en diferente y espectacular desnivel. Sufría “horrorosas” molestias a la hora de abrocharse el sujetador.
Frente a mi, afortunadamente, un agradable pelo castaño, enmarcaba un rostro joven y sensual. Sus ojos se levantaban de vez en cuando y me miraban, yo diría que con cierta malicia. Tenía unos labios donde el deseo se quedaría a vivir para siempre y, lo que se podía apreciar de su figura, era para miles de deseos suplementarios. Un amplio escote, además, sugería delicias inconfesables. A su lado, el que debía ser su marido o amante oficial. De uniforme impecable, militar condecorado, degustaba cada bocado mirando al frente. Un bigotillo de derechas aportaba marcialidad y severidad a su estampa. Deduje que era su pareja porque, al lado contrario, masticaba con devoción un cura salesiano de ojos saltones. A su lado, cerca del plato, un breviario de tapas negras y relucientes, afirmaba su religiosidad.
El resto de comensales se diluían a lo largo de la mesa, a ambos lados. Algunos con levita negra, ellas de “tiros largos”. Al fondo, presidían los anfitriones con mirada satisfecha.
También algún candelabro, aquí y allá, nos contemplaba con aires de suficiencia.
El techo era alto, más o menos blanco. Unos ángeles de yeso se agarraban en las esquinas en un equilibrio arquitectónico.
Íbamos ya por el pescado cuando ocurrió.
Ligeramente primero y con suave insistencia después, note un roce inesperado entre mis dos piernas. Me separé instintivamente y levanté la vista. El pelo castaño me estaba mirando. Afirmaría que con intención. Luego siguió comiendo.
Moví mis pies en círculo, por debajo de la mesa, quizás un perro o un gato andarían por allí. Nada.
Volví a mi pescado y a mi postura anterior.
Una costumbre extendida, llegada tal vez de Francia o del Japón, era la de degustar un sorbete de algo, entre el plato de pescado y la carne. Lo sirvieron y lo sorbí. Sabía a melón con chocolate pero refrescaba.
Llegó la carne, en alargadas bandejas plateadas.
Venía aderezada con almejas, ciruelas y trocitos de turrón, una especialidad de la casa. No estaba mal salvo que no sabía a carne, más bien era como un mantecado de vainilla y mejillones.
Fue en el tercer o cuarto bocado cuando volvió a ocurrir. Esta vez no me moví y levanté los ojos con disimulo. Juraría que ella desvió la mirada en cuanto le llegó la mía.
El rocé ya era algo más. Una presión digital y sabia estaba demoliendo mi honestidad. A hurtadillas pude
apreciar una malla negra y parte de un pie consiguiendo bajar, inexplicablemente, la cremallera hasta casi la mitad. Hay habilidades dignas de encomio. Tapé con parte del mantel y mi servilleta cuanto ocurría en mi otra mitad e intenté seguir con el turrón como si nada. No era fácil, la habilidad del pie rayaba lo sublime y contrariamente a mi severidad mental, mi miembro erecto asomaba sin tramas y clamaba en el desierto. Casi me atraganté un par de veces por la celeridad y lo contumaz del avance pedestre. Estaba además la mirada maliciosa del otro lado de la mesa. Parecía decir: -“Ya verás ahora,...¡”- Y el pie cumplía.
Estábamos a mitad de una “macedonia” de frutas exóticas cuando ante mi sorpresa la chica murmuró algo al oído de su marido y lanzándome una última mirada, se levantó. Intenté hacer lo mismo en un alarde de cortesía, por aquello de que “cuando una dama se levanta...etc.” pero el pie no me dejó.
domingo, 4 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
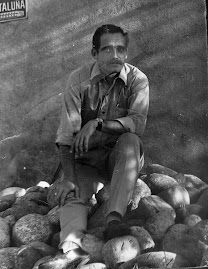


JA, JA, JA. El pie no era femenino, al menos no totalmente. Isabel
ResponderEliminar