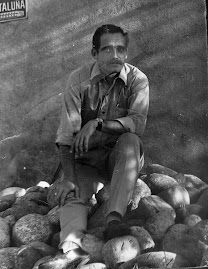Creo recordar que ocurrió allá por los años cincuenta o así. Eran aquellos tiempos cuando mi pelo era hirsuto y rebelde y por las mañanas unas erecciones añoradas y persistentes le daban a mis días un encanto dicharachero y envidiable. Yo tendría pues la edad justa para asomarme al mundo de los adultos, sexualmente hablando. Eran unos tiempos difíciles para la rapidez de los lances amorosos y, complicados los idilios que el deseo adolescente se empeñaba en reiterar. El despertar de las mañanas evidenciaba carencias típicas de la época. Sin embargo el destino siempre te da una oportunidad o al menos te lo hace creer que ya es mucho. La mía se presentó un jueves o viernes, no recuerdo el día exacto, pero eso carece de importancia. Mi vecina de la casa de al lado, algo mayor que yo, no recuerdo tampoco su nombre, era dueña de una linda figura y de unos senos como petunias recién alborecidas. Tampoco recuerdo muy bien ni sus ojos ni su cara pero no se marcha de mi memoria su figura matutina a través de la ventana. Llegué a pensar que lo hacía aposta, eso de vestirse al trasluz, dejando que miradas indiscretas, entre ellas la mía, se beneficiaran del espectáculo. Lo cierto es que aquel día fue algo distinto. Quizás era porqué hacía mucho calor o quizás vete a saber por qué, el caso es que ella, cuando todavía su camisón cubría buena parte de mi objetivo, abrió la ventana de par en par, asomó y dirigiendo su mirada hacia donde estaba yo, se lo quitó con rapidez y se quedó quieta con su desnudez expuesta al exterior.
Su mirada y sus pezones me señalaban sin piedad y mi caballerosidad de desplomó hacia cimas de impúdica valentía. Sin pensarlo dos veces, salí al balcón con mi desnudez en firme prestancia. Así estuvimos unos segundos. Ella desafiante, ofrecida, yo con las rodillas temblorosas y mi incipiente virilidad mirando al frente. Creo que fueron sólo unos segundos que al recordarlo crecen en el tiempo. De pronto ella se agacho con rapidez y en décimas de segundo, en cuanto se incorporó de nuevo, un maretazo digno del Cantábrico me inundó como si toda el agua de una piscina se hubiera volcado sobre mí.
Cuando abrí los ojos asustados por la ducha fría, ella ya no estaba, había cerrado el balcón y bajado la cortina. Me quedé unos momentos hasta que me percaté que mi cuerpo mojado, allí, al aire libre, con el pelo chorreando y mis atributos en franco decúbito prono no eran buen ejemplo si alguien miraba. Me retiré y cerré también mi ventana. Fue mi primer proyecto de un buen polvo
jueves, 8 de octubre de 2009
domingo, 4 de octubre de 2009
LA CENA
El primer plato estuvo bien, presagiaba un ágape de alta gastronomía. Unas fuentes cuadradas, de diseño, albergaban minúsculos montoncitos de sabores variados y exóticos. Una sidra, recién importada de Bretaña, se podía paladear al unísono que pequeñas y deliciosas ostras normandas. Detrás de cada comensal, un camarero diligente atendía el menor capricho o la más sutil demanda. La luz era matizada y la música suave y lejana. Se podía hablar entre bocado y bocado. La mesa, algo estrecha, se alargaba casi tanto como el salón. Lucía un mantel de encaje, años veinte.
A mi izquierda, una mujer entrada en años, sorbía más que comía, con una mirada nostálgica. Un “rimel” travieso se entretenía entre el borde de su ojo izquierdo y la comisura de una boca rojo cardenalicio. Vestía una blusa de encaje “ochocentista” y, por supuesto, un largo collar de perlas de once vueltas.
A mi derecha, una mujer con poco apetito, explicaba con toda suerte de detalles su última operación estética. Al parecer, su cirujano, famoso entre los famosos, tiró demasiado de su pecho izquierdo y ahora estaban ambos en diferente y espectacular desnivel. Sufría “horrorosas” molestias a la hora de abrocharse el sujetador.
Frente a mi, afortunadamente, un agradable pelo castaño, enmarcaba un rostro joven y sensual. Sus ojos se levantaban de vez en cuando y me miraban, yo diría que con cierta malicia. Tenía unos labios donde el deseo se quedaría a vivir para siempre y, lo que se podía apreciar de su figura, era para miles de deseos suplementarios. Un amplio escote, además, sugería delicias inconfesables. A su lado, el que debía ser su marido o amante oficial. De uniforme impecable, militar condecorado, degustaba cada bocado mirando al frente. Un bigotillo de derechas aportaba marcialidad y severidad a su estampa. Deduje que era su pareja porque, al lado contrario, masticaba con devoción un cura salesiano de ojos saltones. A su lado, cerca del plato, un breviario de tapas negras y relucientes, afirmaba su religiosidad.
El resto de comensales se diluían a lo largo de la mesa, a ambos lados. Algunos con levita negra, ellas de “tiros largos”. Al fondo, presidían los anfitriones con mirada satisfecha.
También algún candelabro, aquí y allá, nos contemplaba con aires de suficiencia.
El techo era alto, más o menos blanco. Unos ángeles de yeso se agarraban en las esquinas en un equilibrio arquitectónico.
Íbamos ya por el pescado cuando ocurrió.
Ligeramente primero y con suave insistencia después, note un roce inesperado entre mis dos piernas. Me separé instintivamente y levanté la vista. El pelo castaño me estaba mirando. Afirmaría que con intención. Luego siguió comiendo.
Moví mis pies en círculo, por debajo de la mesa, quizás un perro o un gato andarían por allí. Nada.
Volví a mi pescado y a mi postura anterior.
Una costumbre extendida, llegada tal vez de Francia o del Japón, era la de degustar un sorbete de algo, entre el plato de pescado y la carne. Lo sirvieron y lo sorbí. Sabía a melón con chocolate pero refrescaba.
Llegó la carne, en alargadas bandejas plateadas.
Venía aderezada con almejas, ciruelas y trocitos de turrón, una especialidad de la casa. No estaba mal salvo que no sabía a carne, más bien era como un mantecado de vainilla y mejillones.
Fue en el tercer o cuarto bocado cuando volvió a ocurrir. Esta vez no me moví y levanté los ojos con disimulo. Juraría que ella desvió la mirada en cuanto le llegó la mía.
El rocé ya era algo más. Una presión digital y sabia estaba demoliendo mi honestidad. A hurtadillas pude
apreciar una malla negra y parte de un pie consiguiendo bajar, inexplicablemente, la cremallera hasta casi la mitad. Hay habilidades dignas de encomio. Tapé con parte del mantel y mi servilleta cuanto ocurría en mi otra mitad e intenté seguir con el turrón como si nada. No era fácil, la habilidad del pie rayaba lo sublime y contrariamente a mi severidad mental, mi miembro erecto asomaba sin tramas y clamaba en el desierto. Casi me atraganté un par de veces por la celeridad y lo contumaz del avance pedestre. Estaba además la mirada maliciosa del otro lado de la mesa. Parecía decir: -“Ya verás ahora,...¡”- Y el pie cumplía.
Estábamos a mitad de una “macedonia” de frutas exóticas cuando ante mi sorpresa la chica murmuró algo al oído de su marido y lanzándome una última mirada, se levantó. Intenté hacer lo mismo en un alarde de cortesía, por aquello de que “cuando una dama se levanta...etc.” pero el pie no me dejó.
A mi izquierda, una mujer entrada en años, sorbía más que comía, con una mirada nostálgica. Un “rimel” travieso se entretenía entre el borde de su ojo izquierdo y la comisura de una boca rojo cardenalicio. Vestía una blusa de encaje “ochocentista” y, por supuesto, un largo collar de perlas de once vueltas.
A mi derecha, una mujer con poco apetito, explicaba con toda suerte de detalles su última operación estética. Al parecer, su cirujano, famoso entre los famosos, tiró demasiado de su pecho izquierdo y ahora estaban ambos en diferente y espectacular desnivel. Sufría “horrorosas” molestias a la hora de abrocharse el sujetador.
Frente a mi, afortunadamente, un agradable pelo castaño, enmarcaba un rostro joven y sensual. Sus ojos se levantaban de vez en cuando y me miraban, yo diría que con cierta malicia. Tenía unos labios donde el deseo se quedaría a vivir para siempre y, lo que se podía apreciar de su figura, era para miles de deseos suplementarios. Un amplio escote, además, sugería delicias inconfesables. A su lado, el que debía ser su marido o amante oficial. De uniforme impecable, militar condecorado, degustaba cada bocado mirando al frente. Un bigotillo de derechas aportaba marcialidad y severidad a su estampa. Deduje que era su pareja porque, al lado contrario, masticaba con devoción un cura salesiano de ojos saltones. A su lado, cerca del plato, un breviario de tapas negras y relucientes, afirmaba su religiosidad.
El resto de comensales se diluían a lo largo de la mesa, a ambos lados. Algunos con levita negra, ellas de “tiros largos”. Al fondo, presidían los anfitriones con mirada satisfecha.
También algún candelabro, aquí y allá, nos contemplaba con aires de suficiencia.
El techo era alto, más o menos blanco. Unos ángeles de yeso se agarraban en las esquinas en un equilibrio arquitectónico.
Íbamos ya por el pescado cuando ocurrió.
Ligeramente primero y con suave insistencia después, note un roce inesperado entre mis dos piernas. Me separé instintivamente y levanté la vista. El pelo castaño me estaba mirando. Afirmaría que con intención. Luego siguió comiendo.
Moví mis pies en círculo, por debajo de la mesa, quizás un perro o un gato andarían por allí. Nada.
Volví a mi pescado y a mi postura anterior.
Una costumbre extendida, llegada tal vez de Francia o del Japón, era la de degustar un sorbete de algo, entre el plato de pescado y la carne. Lo sirvieron y lo sorbí. Sabía a melón con chocolate pero refrescaba.
Llegó la carne, en alargadas bandejas plateadas.
Venía aderezada con almejas, ciruelas y trocitos de turrón, una especialidad de la casa. No estaba mal salvo que no sabía a carne, más bien era como un mantecado de vainilla y mejillones.
Fue en el tercer o cuarto bocado cuando volvió a ocurrir. Esta vez no me moví y levanté los ojos con disimulo. Juraría que ella desvió la mirada en cuanto le llegó la mía.
El rocé ya era algo más. Una presión digital y sabia estaba demoliendo mi honestidad. A hurtadillas pude
apreciar una malla negra y parte de un pie consiguiendo bajar, inexplicablemente, la cremallera hasta casi la mitad. Hay habilidades dignas de encomio. Tapé con parte del mantel y mi servilleta cuanto ocurría en mi otra mitad e intenté seguir con el turrón como si nada. No era fácil, la habilidad del pie rayaba lo sublime y contrariamente a mi severidad mental, mi miembro erecto asomaba sin tramas y clamaba en el desierto. Casi me atraganté un par de veces por la celeridad y lo contumaz del avance pedestre. Estaba además la mirada maliciosa del otro lado de la mesa. Parecía decir: -“Ya verás ahora,...¡”- Y el pie cumplía.
Estábamos a mitad de una “macedonia” de frutas exóticas cuando ante mi sorpresa la chica murmuró algo al oído de su marido y lanzándome una última mirada, se levantó. Intenté hacer lo mismo en un alarde de cortesía, por aquello de que “cuando una dama se levanta...etc.” pero el pie no me dejó.
domingo, 9 de agosto de 2009
EXPORTACION-IMPORTACION
Que Esperalbo García de la Fuente tuviera un amante no era nada inusual. Para según quien, incluso elogiable. Su madre, una venerable congresista de hábitos tradicionales, sufría en silencio y resignación. Su padre, fallecido hacía ya unas décadas, había sido teniente de la guardia civil y todavía muy recordado en el pueblo.
Esperalbo, dotado de una nariz importante y una no menos importante fortuna, se dedicaba a jugar al dominó por las tardes y, por las mañanas, a darse una vueltecilla breve por la fábrica de embutidos herencia de su abuelo.
Los jueves, invariablemente, visitaba a su amante.
Margarita , la amante, era una mujer diáfana. Sus dotes amatorias provenían de una tía suya que vivió en Francia y con la que mantuvo una larga y formativa correspondencia.
Pero existía también, ¿Cómo no? La esposa: Doña Virtudes Eugenia de Sotomayor, hija, nieta y biznieta de “grandes” de España. Como es natural, frígida y de misa diaria.
Todo transcurría pues normalmente hasta que el destino tomó cartas en el asunto.
Una importante industria importadora italiana se interesó por los productos que elaboraba la fábrica de Esperalbo y mandó como mediador y negociador a su mejor hombre, un latino seductor, parecido a Vittorio Gassman y a Marcello Mastroianni, mitad y mitad. Llegó en un “Alfa Romeo” descapotable, como es de suponer. Vestido impecablemente de blanco y con las sienes matizadas de gris, sonreía constantemente, incluso cuando comía. Era pues inevitable que se enamoraran de él, desde la cocinera hasta la más retraída de las sirvientas del “hotel-posada” donde se alojó. Incluso Paco, el dueño del hostal, dudó de su propia virilidad al verlo.
Casualmente cayó en jueves el día de su llegada y Esperalbo no pudo recibirlo ya que cumplía su deber semanal con más ganas que posibilidades. No lo he dicho, pero Esperalbo rondaba ya los sesenta y los ardores juveniles iban dejando paso al dominó de la tarde. Mario, el italiano, en cambio, estaba en la plenitud de sus facultades, al menos aparentemente y ello siempre molesta un poco a los demás.
Como quiera pues que Esperalbo no aparecía, Mario se dirigió andando elegantemente, hacia la mansión-villa-jardín, domicilio conyugal de don García de la Fuente y de su esposa doña Virtudes.
Cruzó la verja del jardín después de abrirla con un gesto cinematográfico y, sin llamar al timbre, esperó ante la puerta, seguro de que alguien la abriría. Alguien la abrió. Gumersinda la doncella, arrebolada como una virgen y con las nalgas temblorosas, le cedió el paso. Mario entró como si de su propia casa se tratara. Avanzó por la mullida alfombra del vestíbulo y levantando la cabeza construyó la sonrisa más blanca y seductora que Virtudes que descendía, recibió como un impacto a su hospitalidad.
Entretanto, Esperalbo, avisado a toda prisa, se despidió de Margarita aun en el lecho inexplorado y se dirigió a buen paso hacia su casa.
Con rapidez y cierto nerviosismo usó su llavín para entrar y extrañado al no ver a nadie, subió a su habitación para cambiarse, seguramente aun tendría tiempo de usar su traje marrón de hilo, antes de entrevistarse con su visitante.
Al entrar en el amplio dormitorio quedó petrificado ante lo que sus ojos parecían no entender. Virtudes, su abnegada y fiel esposa, cabalgaba frenéticamente sobre un desnudo Mario que leía un periódico mientras dejaba hacer.
Las exportaciones de los embutidos de Don Esperalbo, hacia Italia
tuvieron en éxito sin precedentes y una aceptación exquisita para la gastronomía del país hermano.
Esperalbo, dotado de una nariz importante y una no menos importante fortuna, se dedicaba a jugar al dominó por las tardes y, por las mañanas, a darse una vueltecilla breve por la fábrica de embutidos herencia de su abuelo.
Los jueves, invariablemente, visitaba a su amante.
Margarita , la amante, era una mujer diáfana. Sus dotes amatorias provenían de una tía suya que vivió en Francia y con la que mantuvo una larga y formativa correspondencia.
Pero existía también, ¿Cómo no? La esposa: Doña Virtudes Eugenia de Sotomayor, hija, nieta y biznieta de “grandes” de España. Como es natural, frígida y de misa diaria.
Todo transcurría pues normalmente hasta que el destino tomó cartas en el asunto.
Una importante industria importadora italiana se interesó por los productos que elaboraba la fábrica de Esperalbo y mandó como mediador y negociador a su mejor hombre, un latino seductor, parecido a Vittorio Gassman y a Marcello Mastroianni, mitad y mitad. Llegó en un “Alfa Romeo” descapotable, como es de suponer. Vestido impecablemente de blanco y con las sienes matizadas de gris, sonreía constantemente, incluso cuando comía. Era pues inevitable que se enamoraran de él, desde la cocinera hasta la más retraída de las sirvientas del “hotel-posada” donde se alojó. Incluso Paco, el dueño del hostal, dudó de su propia virilidad al verlo.
Casualmente cayó en jueves el día de su llegada y Esperalbo no pudo recibirlo ya que cumplía su deber semanal con más ganas que posibilidades. No lo he dicho, pero Esperalbo rondaba ya los sesenta y los ardores juveniles iban dejando paso al dominó de la tarde. Mario, el italiano, en cambio, estaba en la plenitud de sus facultades, al menos aparentemente y ello siempre molesta un poco a los demás.
Como quiera pues que Esperalbo no aparecía, Mario se dirigió andando elegantemente, hacia la mansión-villa-jardín, domicilio conyugal de don García de la Fuente y de su esposa doña Virtudes.
Cruzó la verja del jardín después de abrirla con un gesto cinematográfico y, sin llamar al timbre, esperó ante la puerta, seguro de que alguien la abriría. Alguien la abrió. Gumersinda la doncella, arrebolada como una virgen y con las nalgas temblorosas, le cedió el paso. Mario entró como si de su propia casa se tratara. Avanzó por la mullida alfombra del vestíbulo y levantando la cabeza construyó la sonrisa más blanca y seductora que Virtudes que descendía, recibió como un impacto a su hospitalidad.
Entretanto, Esperalbo, avisado a toda prisa, se despidió de Margarita aun en el lecho inexplorado y se dirigió a buen paso hacia su casa.
Con rapidez y cierto nerviosismo usó su llavín para entrar y extrañado al no ver a nadie, subió a su habitación para cambiarse, seguramente aun tendría tiempo de usar su traje marrón de hilo, antes de entrevistarse con su visitante.
Al entrar en el amplio dormitorio quedó petrificado ante lo que sus ojos parecían no entender. Virtudes, su abnegada y fiel esposa, cabalgaba frenéticamente sobre un desnudo Mario que leía un periódico mientras dejaba hacer.
Las exportaciones de los embutidos de Don Esperalbo, hacia Italia
tuvieron en éxito sin precedentes y una aceptación exquisita para la gastronomía del país hermano.
SUBLIME SACRIFICIO
Existían en el pueblo dos evidentes sacrilegios aceptados por todos.
Uno, el cura, un irlandés venido a menos, joven, de buen ver y que era un incontinente casposo. Él y cinco o seis chiquillos de distintas casas del pueblo eran los únicos pelirrojos de toda la región. El otro, un cristo de caoba al que le faltaban las dos manos y que se sostenía por el simple hecho de tener los pies clavados y la nuca apoyada en la madera, quizás algo de pegamento en la espalda. Debido a su mutilación, como es lógico, nadie le rezaba.
Aquel día me detuve frente a la vetusta puerta de la iglesia. Estaba cerrada, pero una monja tenue parecía aguardar al lado de un maletón negro como el diablo. Curioso me acerqué. Era una monja joven, de hábito cabeza-tobillos, muy blanca, como de cera virgen, bueno como de cera. Sin darme tiempo a hablar, explicó:
- Estoy esperando al reverendo señor párroco. Ay, perdóneme, no le he saludado, buenas tardes en el Señor, soy sor María Ángeles de los Hábitos Eternos. –
- Hola- contesté y añadí: -parece que va a llover-
Me sonrió levemente en un perdón comprensivo y prosiguió:
- Me han destinado a esta diócesis para coadyuvar a los trabajos de apostolado del reverendo padre de esta comunidad.
- Sí, contesté.- Los trabajos del señor párroco suelen ser muy coadyuvantes...-
Otra sonrisa, esta vez aún más leve, comprensiva y piadosa.
A los pocos días la iglesia relucía por los cuatro costados. El cristo de caoba apareció blanco y brillante, pasando del marrón rojizo a un marfil añoso y quizás auténtico. Seguía manco, eso sí, pero quedaba como más asequible al rezo. Don Esperalbo, el párroco irlandés, lucía mejores dientes y se peinaba con la raya hecha con tiralíneas.
Decreció el número de embarazos y, en los confesionarios, largas colas aceptaban galletitas calientes que repartía la monjita con la mejor de sus sonrisas.
La pulcritud de la iglesia empezó a contagiar a las añejas casas que volvieron poco a poco a renacer con sus colores originales. Los sábados por la tarde se repartía chocolate con churros antes del rosario y los domingos gambas saladas al salir de misa.
Los niños ya no se meaban en las esquinas y más de un masturbador compulsivo, aplazó sus actividades para los días quince de cada mes.
La señora del boticario, doña Remedios, adquirió una peineta de alabastro verde, la más cara, que casi sujetaba del todo el largo velo de encaje negro que lucía en su comunión diaria.
Hasta el alcalde, ateo practicante, se quitaba la boina en cuanto se cruzaba con la monjita cuando ésta acudía a aprovisionarse de velas, víveres y cosas así. Atalfo, dueño del bar, empezó a regañar a sus clientes si bebían demasiado a pesar de que esto iba en contra de sus intereses.
Por donde pasaba sor María Ángeles de los Hábitos Eternos se iban sublimando, casas, caballerizas, corrales y habitantes, incluso alguno levitaba.
Pero como cada año llegaron las fiestas del pueblo. Eran unas semanas de desenfreno e inocentes orgías etílicas, mejor dicho, habían sido porque aquel año el pregón corrió a cargo de la monjita que lo sustituyó por un colectivo y piadoso rosario, misterios de gozo, eso sí.
En vez de ahorcar a una cabra en el campanario de la iglesia, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial, se montó un participativo “via-crucis” que iba desde el Ayuntamiento hasta la puerta del cementerio, claro. Una vez allí se entonaba una Salve y tres padrenuestros. El baile en la plaza mayor, a la anochecida, se reemplazó por un concierto de música sacra, derramado desde un “casette” que cedió el Comité de Fiestas y Festejos.
La devoción, fervor y religiosidad siguió una semana más extendiéndose y agravándose cada día que pasaba. Los campos desfallecieron y las alcachofas, orgullo milenario y tradicional, pendían agostándose por falta de cuidados. Los tomates y los pimientos gritaban indefensos desde sus ramas, sin que nadie les hiciera caso y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Era inevitable, ineludible, previsible,casi pronosticable.
Un domingo, después de misa, la muchedumbre se arremolinó alrededor de sor María Ángeles y presa de un delirio místico y entusiasta, a pesar de las recatadas protestas de la monjita, la izó en vilo y la llevó en fervorosa procesión hasta el altar mayor. La subió a un lado del reluciente sagrario y, como quiera que algo asustada pretendía saltar, alguien le pegó un tiro y la reclinó como se acuna a un niño. Sigue allí, con las manos juntas en actitud invocante y fervorosa, la cabeza inclinada como Santa Teresa y sostenida por una vara que le cruza los hábitos por la espalda. Los viernes se le reza un rosario y se le encienden unas velas.
Lo demás, poco a poco, fue recobrando su normalidad y los expotadores de hortalizas
su natural ingenio.
El pueblo fue declarado "patrimonio de la humanidad",
Uno, el cura, un irlandés venido a menos, joven, de buen ver y que era un incontinente casposo. Él y cinco o seis chiquillos de distintas casas del pueblo eran los únicos pelirrojos de toda la región. El otro, un cristo de caoba al que le faltaban las dos manos y que se sostenía por el simple hecho de tener los pies clavados y la nuca apoyada en la madera, quizás algo de pegamento en la espalda. Debido a su mutilación, como es lógico, nadie le rezaba.
Aquel día me detuve frente a la vetusta puerta de la iglesia. Estaba cerrada, pero una monja tenue parecía aguardar al lado de un maletón negro como el diablo. Curioso me acerqué. Era una monja joven, de hábito cabeza-tobillos, muy blanca, como de cera virgen, bueno como de cera. Sin darme tiempo a hablar, explicó:
- Estoy esperando al reverendo señor párroco. Ay, perdóneme, no le he saludado, buenas tardes en el Señor, soy sor María Ángeles de los Hábitos Eternos. –
- Hola- contesté y añadí: -parece que va a llover-
Me sonrió levemente en un perdón comprensivo y prosiguió:
- Me han destinado a esta diócesis para coadyuvar a los trabajos de apostolado del reverendo padre de esta comunidad.
- Sí, contesté.- Los trabajos del señor párroco suelen ser muy coadyuvantes...-
Otra sonrisa, esta vez aún más leve, comprensiva y piadosa.
A los pocos días la iglesia relucía por los cuatro costados. El cristo de caoba apareció blanco y brillante, pasando del marrón rojizo a un marfil añoso y quizás auténtico. Seguía manco, eso sí, pero quedaba como más asequible al rezo. Don Esperalbo, el párroco irlandés, lucía mejores dientes y se peinaba con la raya hecha con tiralíneas.
Decreció el número de embarazos y, en los confesionarios, largas colas aceptaban galletitas calientes que repartía la monjita con la mejor de sus sonrisas.
La pulcritud de la iglesia empezó a contagiar a las añejas casas que volvieron poco a poco a renacer con sus colores originales. Los sábados por la tarde se repartía chocolate con churros antes del rosario y los domingos gambas saladas al salir de misa.
Los niños ya no se meaban en las esquinas y más de un masturbador compulsivo, aplazó sus actividades para los días quince de cada mes.
La señora del boticario, doña Remedios, adquirió una peineta de alabastro verde, la más cara, que casi sujetaba del todo el largo velo de encaje negro que lucía en su comunión diaria.
Hasta el alcalde, ateo practicante, se quitaba la boina en cuanto se cruzaba con la monjita cuando ésta acudía a aprovisionarse de velas, víveres y cosas así. Atalfo, dueño del bar, empezó a regañar a sus clientes si bebían demasiado a pesar de que esto iba en contra de sus intereses.
Por donde pasaba sor María Ángeles de los Hábitos Eternos se iban sublimando, casas, caballerizas, corrales y habitantes, incluso alguno levitaba.
Pero como cada año llegaron las fiestas del pueblo. Eran unas semanas de desenfreno e inocentes orgías etílicas, mejor dicho, habían sido porque aquel año el pregón corrió a cargo de la monjita que lo sustituyó por un colectivo y piadoso rosario, misterios de gozo, eso sí.
En vez de ahorcar a una cabra en el campanario de la iglesia, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial, se montó un participativo “via-crucis” que iba desde el Ayuntamiento hasta la puerta del cementerio, claro. Una vez allí se entonaba una Salve y tres padrenuestros. El baile en la plaza mayor, a la anochecida, se reemplazó por un concierto de música sacra, derramado desde un “casette” que cedió el Comité de Fiestas y Festejos.
La devoción, fervor y religiosidad siguió una semana más extendiéndose y agravándose cada día que pasaba. Los campos desfallecieron y las alcachofas, orgullo milenario y tradicional, pendían agostándose por falta de cuidados. Los tomates y los pimientos gritaban indefensos desde sus ramas, sin que nadie les hiciera caso y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Era inevitable, ineludible, previsible,casi pronosticable.
Un domingo, después de misa, la muchedumbre se arremolinó alrededor de sor María Ángeles y presa de un delirio místico y entusiasta, a pesar de las recatadas protestas de la monjita, la izó en vilo y la llevó en fervorosa procesión hasta el altar mayor. La subió a un lado del reluciente sagrario y, como quiera que algo asustada pretendía saltar, alguien le pegó un tiro y la reclinó como se acuna a un niño. Sigue allí, con las manos juntas en actitud invocante y fervorosa, la cabeza inclinada como Santa Teresa y sostenida por una vara que le cruza los hábitos por la espalda. Los viernes se le reza un rosario y se le encienden unas velas.
Lo demás, poco a poco, fue recobrando su normalidad y los expotadores de hortalizas
su natural ingenio.
El pueblo fue declarado "patrimonio de la humanidad",
domingo, 26 de julio de 2009
RELATO DE UNAS CENIZAS DEL PASADO
Le di un beso en la mejilla, aunque en realidad quedó sobre su oreja izquierda. No lo hice aposta, lo juro, pero María Engracia se sonrojó.
Tanto mi mujer como su marido estaban delante. No se dieron cuenta de nada pero me sentí culpable, como cogido en falta, también enrojecí.
Tampoco podría explicar porqué le pedí que me acompañara a dar un paseo, cuando, al día siguiente, la encontré por casualidad al salir del ascensor.
Dejó su bolsa de la compra bajo el rellano de la escalera, me acompañó sin rechistar.
Cuando la llevé en mi coche hasta una fuente, cerca del pueblo, tampoco esperaba su reacción. Fue un acto instintivo.
Estábamos sentados dentro del automóvil, con la mirada fija delante de nosotros, como si la monótona fuente que era todo nuestro campo visual, fuera de un interés desmesurado.
No sabía muy bien qué decir. Ella tampoco hablaba. Estuvimos así, mirando la fuente y el parabrisas del coche un buen rato.
Apagué mi cigarrillo, me giré hacia ella. Nos miramos. De pronto, se apretó contra mí inesperadamente, con la respiración acelerada. Antes de que me diera cuenta su boca me besó en el cuello, su mano me buscó con avidez, dejó resbalar sus labios a lo largo de mi camisa abierta y, con un último gemido, terminó de agacharse para quedarse entre mis piernas.
Nunca fui un hombre fácil, bajamos del coche y nos tumbamos sobre unas hojas secas.
Fue un polvo distinto, precario y hermoso al mismo tiempo.
Allí, en plena naturaleza, con los pájaros cantando y la fuente murmurando como una loca. Me detuve un rato a repostar pero no me dejó. Estaba lanzada. Sus ojos despedían chispas, sus tetas tiesas como bayonetas iban al asalto una y otra vez.
Ahora le tocaba a ella estar encima, mi espalda parecía la de un faquir fracasado, mi pene se sostenía únicamente por el hecho de que no lo dejaban salir, me dijo, años más tarde, que fue el polvo más maravilloso de su vida.
Yo era muy joven, me lo creí. Creo que me corrí un par de veces como mucho. Ella sucedía los espasmos tan rápidos que no me daba tiempo a contarlos.
Leí una vez en una revista lo de los orgasmos encadenados, privilegio sólo reservado a la mujer. Pues bien, María Engracia los ensartaba uno con otro en vez de encadenarlos. Más que una cadena parecía un molinillo de café.
Volví a casa, me eché en la cama más muerto que vivo. Mientras intentaba recuperarme la oí cantar a través de la ventana del piso de arriba.
Mi mujer me cuidó solícita los tres días en que permanecí echado como un trapo. Siempre me decía que trabajaba demasiado.
El marido de María Engracia era escritor de novelas verdes lo cual no me extrañaba nada después de conocer a su mujer más a fondo.
Fue un año terrible. Ella me esperaba en el portal para coger juntos el ascensor. En su breve intervalo se corría seis veces.
Aprendió a qué horas me iba a trabajar. Bajaba hasta mi rellano como una exhalación, mientras llegaba el ascensor y los pasos de mi mujer se perdían piso adentro, dos veces más.
Si nos invitaban a cenar eran unas veladas estremecedoras. Se las arreglaba para que le ayudara a servir el café, a descorchar alguna botella, a abrir una lata de espárragos, cualquier cosa. Allí, en la cocina, con mi mujer apenas a metro y medio, me metía un dedo en la boca y se corría otras dos o tres veces.
Llegué incluso a pensar que yo le gustaba.
Sin embargo, todo cambió en cuanto falleció el pobre Sebastián, su marido.
Fue un accidente curioso, a no ser por lo trágico, hasta cómico. Lo contaré.
En la puerta de enfrente vivía un niño de ocho años llamado Aníbal,
Como habréis supuesto, su padre era profesor de historia antigua.
Una criatura preciosa el niño, de pelo rubio, rizado, ojos azules, un ceceo encantador, la alegría de la escalera.
Era un poco travieso, pero un travieso sin mala intención, inocente, más aún, candoroso, versátil.
Se había fabricado un arco de juguete, usaba unas varillas de paraguas como flechas. Su peligro era minúsculo, mínimo, improbable, escaso, incierto, parvo, exiguo; una casualidad, vamos.
Sin embargo Sebastián, marido de María Engracia, llevaba el destino escrito en su propio nombre.
Cuando consiguieron arrancar la varilla de paraguas de su ojo izquierdo se percataron de que estaba muerto.
La autopsia confirmó lo que todos habían sospechado, su muerte se produjo por causa de una varilla de paraguas clavada en su ojo izquierdo.
A partir de aquel momento María Engracia cambió.
Se apuntó a un grupo religioso de tendencias místicas, sólo salía de casa para asistir a las reuniones que celebraban los martes.
Su luto riguroso se componía de una túnica negra invariable, un jersey ancho del mismo color y un paraguas.
No recibía visitas, no celebraba santos ni cumpleaños y felicitaba el año nuevo cada 27 de abril, fecha en que, según sus nuevas creencias, fue creado el mundo. Me escribió una larga carta de despedida en la que afloraban como crisantemos sus demandas de perdón.
Le contesté con un breve telegrama: "Que te vaya bien", firmado: "Julio".
Debe de ser cierto que ninguna vocación es duradera. A los dos años recibí una nueva carta, en ella, con un estilo algo pasado de moda, me rogaba que perdonara su olvido, me pedía una cita."No podemos renunciar al pasado", decía. "La soledad hace revivir cenizas que se apagaron", "Somos como las fresas, dulces por dentro, ásperas por fuera, con fuego en las entrañas y ardor en el corazón". Luego añadía: "Yo soy la llama que desea rodear tu tronco de cerezo".
Quizás fue lo de las fresas lo que más me preocupó o tal vez fue que mis "cenizas del pasado" estaban ya más bien frías, aunque lo que de verdad me inquietó fue lo de quemar mi "tronco de cerezo". Eché su carta al cesto de los papeles y me mudé.
Tanto mi mujer como su marido estaban delante. No se dieron cuenta de nada pero me sentí culpable, como cogido en falta, también enrojecí.
Tampoco podría explicar porqué le pedí que me acompañara a dar un paseo, cuando, al día siguiente, la encontré por casualidad al salir del ascensor.
Dejó su bolsa de la compra bajo el rellano de la escalera, me acompañó sin rechistar.
Cuando la llevé en mi coche hasta una fuente, cerca del pueblo, tampoco esperaba su reacción. Fue un acto instintivo.
Estábamos sentados dentro del automóvil, con la mirada fija delante de nosotros, como si la monótona fuente que era todo nuestro campo visual, fuera de un interés desmesurado.
No sabía muy bien qué decir. Ella tampoco hablaba. Estuvimos así, mirando la fuente y el parabrisas del coche un buen rato.
Apagué mi cigarrillo, me giré hacia ella. Nos miramos. De pronto, se apretó contra mí inesperadamente, con la respiración acelerada. Antes de que me diera cuenta su boca me besó en el cuello, su mano me buscó con avidez, dejó resbalar sus labios a lo largo de mi camisa abierta y, con un último gemido, terminó de agacharse para quedarse entre mis piernas.
Nunca fui un hombre fácil, bajamos del coche y nos tumbamos sobre unas hojas secas.
Fue un polvo distinto, precario y hermoso al mismo tiempo.
Allí, en plena naturaleza, con los pájaros cantando y la fuente murmurando como una loca. Me detuve un rato a repostar pero no me dejó. Estaba lanzada. Sus ojos despedían chispas, sus tetas tiesas como bayonetas iban al asalto una y otra vez.
Ahora le tocaba a ella estar encima, mi espalda parecía la de un faquir fracasado, mi pene se sostenía únicamente por el hecho de que no lo dejaban salir, me dijo, años más tarde, que fue el polvo más maravilloso de su vida.
Yo era muy joven, me lo creí. Creo que me corrí un par de veces como mucho. Ella sucedía los espasmos tan rápidos que no me daba tiempo a contarlos.
Leí una vez en una revista lo de los orgasmos encadenados, privilegio sólo reservado a la mujer. Pues bien, María Engracia los ensartaba uno con otro en vez de encadenarlos. Más que una cadena parecía un molinillo de café.
Volví a casa, me eché en la cama más muerto que vivo. Mientras intentaba recuperarme la oí cantar a través de la ventana del piso de arriba.
Mi mujer me cuidó solícita los tres días en que permanecí echado como un trapo. Siempre me decía que trabajaba demasiado.
El marido de María Engracia era escritor de novelas verdes lo cual no me extrañaba nada después de conocer a su mujer más a fondo.
Fue un año terrible. Ella me esperaba en el portal para coger juntos el ascensor. En su breve intervalo se corría seis veces.
Aprendió a qué horas me iba a trabajar. Bajaba hasta mi rellano como una exhalación, mientras llegaba el ascensor y los pasos de mi mujer se perdían piso adentro, dos veces más.
Si nos invitaban a cenar eran unas veladas estremecedoras. Se las arreglaba para que le ayudara a servir el café, a descorchar alguna botella, a abrir una lata de espárragos, cualquier cosa. Allí, en la cocina, con mi mujer apenas a metro y medio, me metía un dedo en la boca y se corría otras dos o tres veces.
Llegué incluso a pensar que yo le gustaba.
Sin embargo, todo cambió en cuanto falleció el pobre Sebastián, su marido.
Fue un accidente curioso, a no ser por lo trágico, hasta cómico. Lo contaré.
En la puerta de enfrente vivía un niño de ocho años llamado Aníbal,
Como habréis supuesto, su padre era profesor de historia antigua.
Una criatura preciosa el niño, de pelo rubio, rizado, ojos azules, un ceceo encantador, la alegría de la escalera.
Era un poco travieso, pero un travieso sin mala intención, inocente, más aún, candoroso, versátil.
Se había fabricado un arco de juguete, usaba unas varillas de paraguas como flechas. Su peligro era minúsculo, mínimo, improbable, escaso, incierto, parvo, exiguo; una casualidad, vamos.
Sin embargo Sebastián, marido de María Engracia, llevaba el destino escrito en su propio nombre.
Cuando consiguieron arrancar la varilla de paraguas de su ojo izquierdo se percataron de que estaba muerto.
La autopsia confirmó lo que todos habían sospechado, su muerte se produjo por causa de una varilla de paraguas clavada en su ojo izquierdo.
A partir de aquel momento María Engracia cambió.
Se apuntó a un grupo religioso de tendencias místicas, sólo salía de casa para asistir a las reuniones que celebraban los martes.
Su luto riguroso se componía de una túnica negra invariable, un jersey ancho del mismo color y un paraguas.
No recibía visitas, no celebraba santos ni cumpleaños y felicitaba el año nuevo cada 27 de abril, fecha en que, según sus nuevas creencias, fue creado el mundo. Me escribió una larga carta de despedida en la que afloraban como crisantemos sus demandas de perdón.
Le contesté con un breve telegrama: "Que te vaya bien", firmado: "Julio".
Debe de ser cierto que ninguna vocación es duradera. A los dos años recibí una nueva carta, en ella, con un estilo algo pasado de moda, me rogaba que perdonara su olvido, me pedía una cita."No podemos renunciar al pasado", decía. "La soledad hace revivir cenizas que se apagaron", "Somos como las fresas, dulces por dentro, ásperas por fuera, con fuego en las entrañas y ardor en el corazón". Luego añadía: "Yo soy la llama que desea rodear tu tronco de cerezo".
Quizás fue lo de las fresas lo que más me preocupó o tal vez fue que mis "cenizas del pasado" estaban ya más bien frías, aunque lo que de verdad me inquietó fue lo de quemar mi "tronco de cerezo". Eché su carta al cesto de los papeles y me mudé.
RELATO DE LOS POETAS CONCUPISCENTES
Aquella tarde fue lírica desde las siete.
Todos habíamos visto "El club de los poetas muertos",nos reunimos llenos de entusiasmo.
Manuel apareció con una vieja pipa de su padre que le obligaba a escupir con frecuencia.
Lorenzo había recortado su barba híspida al estilo de los escritores del Renacimiento. Creía parecerse a Mariano José de Larra en aquella foto cursi del libro de Literatura.
Paco lucía una coleta, sujeta con una goma multicolor que le robó a su hermana pequeña.
Aunque lo más espectacular era el atuendo de Agustín. Se había procurado una "chalina" de terciopelo, la lucía con orgullo. En su cabeza la boina "carlista" de su abuelo, sobre las alpargatas, unos "botines" grises que lucía en ocasiones su padre que era un antiguo.
En lo que a mí respecta no había tenido tiempo para mucho, me pasé buena parte del día intentando encontrar unas fotos lascivas que descubrí una noche encima de un armario.
Alguien las había cambiado de sitio. Pensé en mi padrastro. Imposible. El siempre tan elegante y serio.
Mi madre mucho menos, las madres no miran esas cosas. (Mi superación del complejo de Edipo hacía cuanto podía.)
Mi hermana Elena tenía novio, a lo mejor...
Bueno, el caso es que no estaban, yo tenía urgencia por verlas.
Era bien entrada la tarde cuando desistí, elegí en el último momento una boquilla rota de marfil y unos guantes.
Nos sentamos en la habitación que llamábamos "estudio".
Agustín fue el primero en hablar. Se levantó, sacando unos papeles del bolsillo inició el más largo, pesado, reiterativo y almibarado poema que había oído jamás.
Se sentó con lágrimas en los ojos, simuló sacarse una mota del pantalón a lo Lord Byron.
Yo le había robado una carta de amor a mi hermana Teresa, la leí sin ningún escrúpulo. Era de cuando tuvo un novio argentino que escribía como quien baila un tango.
Quedamos en silencio.
Luego fue Manuel, recitó con su voz grave, lo que pretendía ser un soneto. Catorce versos pasan pronto.
Le siguió Lorenzo. Se rascó la barba e inició un relato trágico-lúdico sobre una niña ciega, huérfana, con un hermano tísico en el hospital, pobre y sola en la vida. La habían violado y como era ciega no podía reconocer a su violador como no fuera por el tacto. Además había quedado embarazada y tuvo un hijo, también ciego, que no sobrevivió al parto.
Luego su hermano tísico se volvió loco de dolor y más tísico todavía.
El relato terminaba con la detención del violador a manos de un policía también ciego pero honrado que se llevaba a la niña ciego-huérfana-de-hermano-tísico-en-el-hospital hasta los montes de Ubeda donde la redimía, la violaba a su vez y luego se la comía en un acto irrefrenable de antropofagia.
Mi madre tenía una hermana monja que venía a casa por Navidad. Una vez me contó mi abuela cuál fue el motivo de su santa vocación. De muy joven se enamoró de un ferroviario que hacía la línea de Puigcerdá y, aunque la esposa de él se opuso a la relación, los amantes siguieron contra viento y marea. Huyeron juntos una mañana de enero hasta un pueblo de la provincia de Albacete. Allí ella recibió la noticia de que los siete hijos de su ferroviario se habían suicidado al quedarse sin padre, solos, hambrientos e intransigentes. Fue cuando le llegó la vocación. Se retiró a un convento de las clarisas mientras su amante, arrepentido, se reconciliaba con la Renfe. Lo conté para ganar tiempo, era una historia tierna y hermosa que nos emocionó a todos.
Paco se levantó, nos miró, sacando del bolsillo del pantalón las fotos que tanto busqué, las fue repartiendo, al tiempo que entonaba una cancioncilla monótona.
Agustín se sentó al piano e inició "La Comparsita". De hecho él nunca tenía ganas.
Fue la paja colectivo-musical más fastuosa que recuerdo.
Mi madre mandó repintar las paredes unos días después.
Todos habíamos visto "El club de los poetas muertos",nos reunimos llenos de entusiasmo.
Manuel apareció con una vieja pipa de su padre que le obligaba a escupir con frecuencia.
Lorenzo había recortado su barba híspida al estilo de los escritores del Renacimiento. Creía parecerse a Mariano José de Larra en aquella foto cursi del libro de Literatura.
Paco lucía una coleta, sujeta con una goma multicolor que le robó a su hermana pequeña.
Aunque lo más espectacular era el atuendo de Agustín. Se había procurado una "chalina" de terciopelo, la lucía con orgullo. En su cabeza la boina "carlista" de su abuelo, sobre las alpargatas, unos "botines" grises que lucía en ocasiones su padre que era un antiguo.
En lo que a mí respecta no había tenido tiempo para mucho, me pasé buena parte del día intentando encontrar unas fotos lascivas que descubrí una noche encima de un armario.
Alguien las había cambiado de sitio. Pensé en mi padrastro. Imposible. El siempre tan elegante y serio.
Mi madre mucho menos, las madres no miran esas cosas. (Mi superación del complejo de Edipo hacía cuanto podía.)
Mi hermana Elena tenía novio, a lo mejor...
Bueno, el caso es que no estaban, yo tenía urgencia por verlas.
Era bien entrada la tarde cuando desistí, elegí en el último momento una boquilla rota de marfil y unos guantes.
Nos sentamos en la habitación que llamábamos "estudio".
Agustín fue el primero en hablar. Se levantó, sacando unos papeles del bolsillo inició el más largo, pesado, reiterativo y almibarado poema que había oído jamás.
Se sentó con lágrimas en los ojos, simuló sacarse una mota del pantalón a lo Lord Byron.
Yo le había robado una carta de amor a mi hermana Teresa, la leí sin ningún escrúpulo. Era de cuando tuvo un novio argentino que escribía como quien baila un tango.
Quedamos en silencio.
Luego fue Manuel, recitó con su voz grave, lo que pretendía ser un soneto. Catorce versos pasan pronto.
Le siguió Lorenzo. Se rascó la barba e inició un relato trágico-lúdico sobre una niña ciega, huérfana, con un hermano tísico en el hospital, pobre y sola en la vida. La habían violado y como era ciega no podía reconocer a su violador como no fuera por el tacto. Además había quedado embarazada y tuvo un hijo, también ciego, que no sobrevivió al parto.
Luego su hermano tísico se volvió loco de dolor y más tísico todavía.
El relato terminaba con la detención del violador a manos de un policía también ciego pero honrado que se llevaba a la niña ciego-huérfana-de-hermano-tísico-en-el-hospital hasta los montes de Ubeda donde la redimía, la violaba a su vez y luego se la comía en un acto irrefrenable de antropofagia.
Mi madre tenía una hermana monja que venía a casa por Navidad. Una vez me contó mi abuela cuál fue el motivo de su santa vocación. De muy joven se enamoró de un ferroviario que hacía la línea de Puigcerdá y, aunque la esposa de él se opuso a la relación, los amantes siguieron contra viento y marea. Huyeron juntos una mañana de enero hasta un pueblo de la provincia de Albacete. Allí ella recibió la noticia de que los siete hijos de su ferroviario se habían suicidado al quedarse sin padre, solos, hambrientos e intransigentes. Fue cuando le llegó la vocación. Se retiró a un convento de las clarisas mientras su amante, arrepentido, se reconciliaba con la Renfe. Lo conté para ganar tiempo, era una historia tierna y hermosa que nos emocionó a todos.
Paco se levantó, nos miró, sacando del bolsillo del pantalón las fotos que tanto busqué, las fue repartiendo, al tiempo que entonaba una cancioncilla monótona.
Agustín se sentó al piano e inició "La Comparsita". De hecho él nunca tenía ganas.
Fue la paja colectivo-musical más fastuosa que recuerdo.
Mi madre mandó repintar las paredes unos días después.
RELATO SECRETÍSIMO
Eduardo Sirac tenía por costumbre masturbarse a primera hora de la mañana, ante la imagen de María Auxiliadora.
Nunca lo dijo, pero, por lo que fuera, le excitaban las vírgenes.
Sus pajas en los primeros bancos de la iglesia tenían fama en el colegio. Nadie quería ser el primero en entrar a misa por la mañana, hecho que no resultaba difícil ya que se reservaba a los novatos.
El mismo día de su llegada, Ricardo-Adolfo sufrió, en la manga de su bata nueva, los vestigios pegajosos y matutinos de Sirac.
Fue un acontecimiento muy comentado.
Luego, a lo largo del curso, apenas reparamos en él, salvo en una ocasión en que Magaz le pasó una "chuleta" en un examen de latín. No tenía nada que ver con el examen pero Ricardo-Adolfo fue el único que aprobó.
Nos sorprendió recibir, aquella tarde de verano, una invitación de la madre de Ricardo-Adolfo. En letra cursiva, impresa en oro sobre pergamino beig, nos invitaba a pasar un fin de semana en su chalet de la costa, ..."junto a vuestro entrañable compañero Ricardito"
Nos sorprendió pero aceptamos. Pineda estaría lleno de suecas de pechos dulces, de inglesas de mirada fría y sexo caliente. Estábamos en la edad.
El "chalecito" no muy grande, era acogedor.
Ricardo-Adolfo apareció peinado reluciente. Su madre estaba en la ducha, nos recibiría en seguida.
Oriol dejó que sus alpargatas playeras, llenas de arena mojada, descansaran sobre una mesa brillante de caoba con figurillas, huevos verdes de alabastro y unos ceniceros de plata.
Ante la horrorizada mirada de Ricardo-Adolfo que no se atrevía a protestar, dejé que la brasa de mi cigarrillo entrara en contacto con la tapicería adamascada del mejor sillón de la estancia.
Nos levantamos sonrientes cuando su mamá entró disculpándose. Llevaba un conjunto de "estar-por-casa-en-verano" color fucsia, de generoso escote. En la cabeza unas cerezas.
Pero nos llamó más la atención un breve acontecimiento. En un gesto de arreglarse el pelo, todavía húmedo de la ducha, se le salió una teta.
Era un pecho blanco, apetitoso. Tenía un pezón pequeño, tieso y sonrosado.
En un gesto rápido, no dándole importancia, lo volvió a su lugar descanso.
Ricardo-Adolfo enrojeció. Oriol me miró de reojo, con su media sonrisa, precursora de emocionante futuro.
A las siete cenamos.
Pero fue al día siguiente cuando ocurrió.
Nos dieron dos habitaciones contiguas, en el piso de arriba, pequeñas, bastante decentes. Desde allí se podía apreciar el mar a unos tres kilómetros, algo de playa y unos balandros.
La mía estaba presidida por un enorme marco ovalado de madera tallada protegiendo a una pareja de mirada fija.
Ella sentada, él de pie, ambos con bigote, parecían fatigados.
Los dejé debajo de la cama, busqué un cenicero. Luego me dormí.
Me despertó un ruido acompasado. Abrí los ojos, era como el roce de una mecedora, quizá un ratón.
No traje zapatillas, salí descalzo al descansillo. El rumor parecía llegar de la habitación del fondo. Seguí hasta su puerta, me detuve a escuchar. Parecían jadeos, rumor de somier acelerado, algún quejido de vez en cuando.
¿Me hallaba ante un "polvo" matutino?
¿Quienes serían? El jardinero con Lady madre de Ricardo-Adolfo?
¿Ricardo-Adolfo con el jardinero?
¿Mi amigo Oriol tirándose a la madre de Ricardo-Adolfo?
¿Un incesto? ¿Unos huéspedes que no conocimos el día anterior?
Los jadeos iban en aumento, el somier aceleraba su quejido.
Atisbé por el ojo de la cerradura. La habitación estaba en penumbra, no conseguía ver otra cosa que los pies de la cama.
El "voyeurismo" siempre fue una de mis debilidades. Probé de abrir la puerta muy despacio, aunque pensé que estaría cerrada con llave. Nada de eso. La puerta cedió sin hacer ruido.
Ahora sí distinguía la cama en su totalidad y lo que estaba ocurriendo en ella.
Volví a mi habitación lo más rápido que pude. Me acosté sintiéndome culpable y fui el último en bajar a desayunar.
Es un secreto que guardaré mientras viva.
Nunca lo dijo, pero, por lo que fuera, le excitaban las vírgenes.
Sus pajas en los primeros bancos de la iglesia tenían fama en el colegio. Nadie quería ser el primero en entrar a misa por la mañana, hecho que no resultaba difícil ya que se reservaba a los novatos.
El mismo día de su llegada, Ricardo-Adolfo sufrió, en la manga de su bata nueva, los vestigios pegajosos y matutinos de Sirac.
Fue un acontecimiento muy comentado.
Luego, a lo largo del curso, apenas reparamos en él, salvo en una ocasión en que Magaz le pasó una "chuleta" en un examen de latín. No tenía nada que ver con el examen pero Ricardo-Adolfo fue el único que aprobó.
Nos sorprendió recibir, aquella tarde de verano, una invitación de la madre de Ricardo-Adolfo. En letra cursiva, impresa en oro sobre pergamino beig, nos invitaba a pasar un fin de semana en su chalet de la costa, ..."junto a vuestro entrañable compañero Ricardito"
Nos sorprendió pero aceptamos. Pineda estaría lleno de suecas de pechos dulces, de inglesas de mirada fría y sexo caliente. Estábamos en la edad.
El "chalecito" no muy grande, era acogedor.
Ricardo-Adolfo apareció peinado reluciente. Su madre estaba en la ducha, nos recibiría en seguida.
Oriol dejó que sus alpargatas playeras, llenas de arena mojada, descansaran sobre una mesa brillante de caoba con figurillas, huevos verdes de alabastro y unos ceniceros de plata.
Ante la horrorizada mirada de Ricardo-Adolfo que no se atrevía a protestar, dejé que la brasa de mi cigarrillo entrara en contacto con la tapicería adamascada del mejor sillón de la estancia.
Nos levantamos sonrientes cuando su mamá entró disculpándose. Llevaba un conjunto de "estar-por-casa-en-verano" color fucsia, de generoso escote. En la cabeza unas cerezas.
Pero nos llamó más la atención un breve acontecimiento. En un gesto de arreglarse el pelo, todavía húmedo de la ducha, se le salió una teta.
Era un pecho blanco, apetitoso. Tenía un pezón pequeño, tieso y sonrosado.
En un gesto rápido, no dándole importancia, lo volvió a su lugar descanso.
Ricardo-Adolfo enrojeció. Oriol me miró de reojo, con su media sonrisa, precursora de emocionante futuro.
A las siete cenamos.
Pero fue al día siguiente cuando ocurrió.
Nos dieron dos habitaciones contiguas, en el piso de arriba, pequeñas, bastante decentes. Desde allí se podía apreciar el mar a unos tres kilómetros, algo de playa y unos balandros.
La mía estaba presidida por un enorme marco ovalado de madera tallada protegiendo a una pareja de mirada fija.
Ella sentada, él de pie, ambos con bigote, parecían fatigados.
Los dejé debajo de la cama, busqué un cenicero. Luego me dormí.
Me despertó un ruido acompasado. Abrí los ojos, era como el roce de una mecedora, quizá un ratón.
No traje zapatillas, salí descalzo al descansillo. El rumor parecía llegar de la habitación del fondo. Seguí hasta su puerta, me detuve a escuchar. Parecían jadeos, rumor de somier acelerado, algún quejido de vez en cuando.
¿Me hallaba ante un "polvo" matutino?
¿Quienes serían? El jardinero con Lady madre de Ricardo-Adolfo?
¿Ricardo-Adolfo con el jardinero?
¿Mi amigo Oriol tirándose a la madre de Ricardo-Adolfo?
¿Un incesto? ¿Unos huéspedes que no conocimos el día anterior?
Los jadeos iban en aumento, el somier aceleraba su quejido.
Atisbé por el ojo de la cerradura. La habitación estaba en penumbra, no conseguía ver otra cosa que los pies de la cama.
El "voyeurismo" siempre fue una de mis debilidades. Probé de abrir la puerta muy despacio, aunque pensé que estaría cerrada con llave. Nada de eso. La puerta cedió sin hacer ruido.
Ahora sí distinguía la cama en su totalidad y lo que estaba ocurriendo en ella.
Volví a mi habitación lo más rápido que pude. Me acosté sintiéndome culpable y fui el último en bajar a desayunar.
Es un secreto que guardaré mientras viva.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)